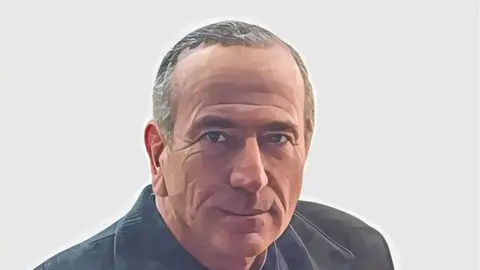Aquella tarde, la plaza vibraba. El calor, el clamor y el rito ancestral de la lidia envolvían el aire. Era la faena consagratoria del maestro Álvaro Múnera, un torero ya consagrado por su temple y arte, que estaba firmando una corrida impecable, de esas que quedan grabadas en los anales de la fiesta brava. Hasta que llegó el instante decisivo, el clímax cruel e inevitable: la hora de matar.
El toro, herido, exhausto, con las banderillas aún sangrando en su lomo, permanecía inmóvil, frente al burladero del tendido 2. No embestía. Solo miraba. Fijamente. Miraba a Álvaro con una expresión que no cabía en el lenguaje humano: había súplica, dolor, vergüenza… y también perdón. En ese instante... -como lo refleja una fotografía que dio la vuelta al mundo-, el torero se quebró.
"Nunca me había sucedido algo así -relataría años más tarde-. El toro me hablaba llorando por dentro. Me pedía perdón... a punto de arrodillarse, o eso sentía yo. Pero, en realidad, no era él quien pedía perdón. Era yo quien necesitaba hacerlo. Me miraba... y no vi cuernos. Vi unos ojos limpios, tristes, llenos de verdad."
Álvaro se sentó en la arena, frente al animal, sin aliento, sin orgullo, sin fuerza. No para rendirse al toro, sino al peso de su conciencia. El público calló, perplejo. En el ruedo no había valentía ni cobardía: solo una conexión profunda entre dos criaturas vivas, una en su final y la otra, empezando a despertar.
Los animales, entre sus sentidos de inteligencia, fuerza y nobleza, disponen de un sentido intuitivo muy por encima del nuestro, para sentir presencia; amenaza; movimientos atmosféricos; olores extraños distinguiendo origen, materia, estado anímico, estrés, maldad, inocencia, bondad y miedo.
El medio de comunicación entre personas y animales, aparte del adiestramiento donde ordena la persona y el animal entiende; es la mirada. Hay perros que solo con la mirada en el sentido que uno quiera, entienden. Incluso arrugando el ceño y agudizando la mirada, se humillan; bajan la cabeza, miran de reojo con miedo y suelen apartarse y tumbarse a distancia colocando su cabeza sobre sus pezuñas delanteras, esperando una acción.
El toro no atacaba. Mugía quedamente. Bajaba la cabeza, no con furia, sino con resignación. Ya no quería luchar. Ni siquiera temía a la muerte, pero no quería morir así, bajo los gritos de una multitud sedienta de sangre y gloria. No quería ser espectáculo. Solo quería ser visto, reconocido, respetado y perdonado. Y lo fue.
Álvaro, ya sin espada en la mano, le miró a los ojos, y comprendió. Supo que aquel animal no era un oponente, ni una bestia, ni un número más en la cartelería de temporada. Era un ser sintiente, noble en su entrega, superior en dignidad. En ese cruce de miradas ocurrió algo más grande que el toreo, que el arte, que la tradición: ocurrió el milagro del reconocimiento.
Fue como una oración -dijo el torero-. Como si el toro me estuviera diciendo, sin palabras, desde el fondo de su alma: "No quiero pelear contigo. No te he hecho nada. Puedes matarme si quieres, pero no lucharé. No soy tu enemigo. Me rindo"
Desde aquel día, Álvaro Múnera nunca volvió a torear. Se convirtió en vegetariano. Cambió la muleta por la conciencia, y desde entonces ha dedicado su vida a la defensa de los animales, recorriendo el mundo como testimonio viviente de redención.
Su historia fue publicada en múltiples medios internacionales en 2012 y conmovió a millones.
A menudo se dice que los animales no hablan. Pero hay miradas que claman justicia más alto que mil discursos. Ese día, en el centro del ruedo, un toro le habló al corazón de su verdugo. Y lo salvó.