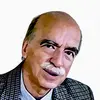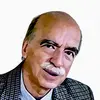Colombia despierta de nuevo con el dolor de otra vida perdida. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su deceso, tras múltiples intervenciones para controlar hemorragias y retirar proyectiles, cierra una etapa de angustia clínica y abre otra de preguntas públicas: ¿cómo garantizar la seguridad de quienes participan en la vida política, y qué papel juega la polarización en el recrudecimiento de la violencia?
El atentado ocurrió el 7 de junio durante un acto de campaña en un parque de Bogotá. Los reportes indican que Uribe fue alcanzado por tres disparos, dos de ellos en el cráneo, y que un menor fue detenido en el lugar; las autoridades siguen investigando la autoría intelectual y los móviles del ataque. Que un mitin barrial —un espacio pensado para el intercambio ciudadano— haya sido escenario de agresión revela fallas en la protección de la vida cívica y obliga a revisar protocolos de seguridad.
La trayectoria pública de Miguel Uribe explica por qué su muerte repercute con tanta fuerza. Nacido en 1986, abogado de la Universidad de los Andes y con estudios en la Escuela de Gobierno de Harvard, inició su carrera como concejal de Bogotá en 2012, llegó a presidir el Concejo, fue secretario de Gobierno en 2016, aspiró a la alcaldía en 2019 y en 2022 fue elegido senador por el Centro Democrático. Su perfil lo colocó entre las voces jóvenes más visibles de la oposición, con énfasis en seguridad, economía y lucha contra la corrupción.
Su biografía está además marcada por la memoria trágica del país: era hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y de Nidia Quintero, una ex primera dama que permanece en el corazón de la ciudadanía por su trabajo a favor de los desposeídos. Esa genealogía dota su muerte de un significado simbólico que excede lo personal y obliga a preguntar qué tanto se ha avanzado en la protección de la vida y la dignidad humana en Colombia.
Más allá de los apellidos y los currículos, la muerte de un dirigente en ejercicio erosiona la confianza en la capacidad del Estado para proteger a quienes participan en la esfera pública. Cuando la política se vuelve riesgo físico, la participación ciudadana se retrae; los espacios de deliberación se empobrecen y la democracia pierde su principal mecanismo de autorregulación: el intercambio de ideas. La consecuencia es práctica y de largo plazo: menos voces, menos representación y más vulnerabilidad.
La polarización actúa como combustible. Un clima público vorazmente alimentado por descalificaciones, estigmatizaciones y retórica hostil incrementa la probabilidad de que actores violentos interpreten el mensaje como autorización para actuar. Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, enseñó que la reconciliación exige construir puentes sobre heridas abiertas; esa enseñanza debería orientar a los líderes colombianos que recurren a la confrontación sin descanso del adversario.
Los años noventa dejaron lecciones que no pueden olvidarse. Entonces, el narcotráfico y las redes paramilitares recurrieron al terror para imponer agendas, secuestrar políticamente y condicionar decisiones públicas. Las tácticas han mutado, pero la lógica de la intimidación persiste cuando las instituciones muestran debilidades. Por ello no basta con el lamento: se requieren acciones concretas para fortalecer la investigación criminal, políticas de inteligencia y protección preventiva.
La democracia no es unanimidad; es la capacidad de convivir con la diferencia y de resolverla mediante normas, instituciones y acuerdos. Más de doscientos años después de los primeros pasos para la construcción de la república, resulta intolerable que la fuerza trate de imponerse sobre el argumento. La política, en su mejor versión, convierte conflictos en compromisos colectivos, no en escenarios de confrontación violenta.
Existen ejemplos que pueden orientar. Corea del Sur y Singapur apostaron por políticas de largo plazo en educación e infraestructura que sostuvieron crecimiento y movilidad social; Alemania y Francia trabajaron durante décadas para transformar antiguos rencores en cooperación económica y seguridad conjunta; Sudáfrica desarrolló procesos de verdad y reconciliación que, pese a sus limitaciones, muestran que el diálogo y las garantías institucionales pueden abrir caminos de superación. Estos modelos no son plantillas replicables tal cual, pero ofrecen lecciones sobre la necesidad de prioridades nacionales y pactos amplios.
En Colombia, la polarización se entrelaza con problemas estructurales: la persistencia del narcotráfico y de economías ilícitas, prácticas de corrupción que minan lo público, y un sistema judicial que, aunque ha avanzado, requiere mayor celeridad y confianza social. La combinación de estos factores genera desesperanza, erosiona oportunidades y facilita la acción de grupos violentos. Así, la muerte de un candidato no es un hecho aislado: es el síntoma de un entramado más amplio que exige respuestas integrales.
La reacción internacional y las manifestaciones de condena subrayan la gravedad del hecho y su impacto en la percepción exterior del país. Gobiernos y organismos internacionales han expresado su rechazo y han pedido esclarecimiento, porque la seguridad en periodos electorales es condición para la cooperación y la inversión. La credibilidad democrática de Colombia también se juega en ese marco.
Las implicaciones éticas y políticas son profundas. El caso obliga a interrogar el papel de los liderazgos en la regulación del lenguaje público y en la protección de la convivencia. La retórica agresiva no es un asunto retórico: tiene efectos reales en la vida de las personas y en la legitimidad de las instituciones. Si la política normaliza la descalificación, si se tolera la estigmatización como herramienta de campaña, se siembra el terreno para la violencia.
Al mismo tiempo, las soluciones requieren políticas de fondo que vayan más allá de gestos simbólicos. Es indispensable invertir en educación cívica, programas de prevención en barrios vulnerables y en iniciativas de inclusión laboral que reduzcan la posibilidad de reclutamiento por economías ilícitas. Un enfoque integral combina protección inmediata con políticas públicas que amplíen oportunidades sociales y económicas, disminuyan la desigualdad y fortalezcan el tejido institucional.
Este debe ser un punto de inflexión. La sociedad debe reclamar investigaciones independientes, transparencia en las indagaciones y sanciones efectivas. Entre las medidas urgentes figuran protocolos de seguridad para mítines y actos públicos, rutas protegidas para candidatos, formación en prevención de riesgos para equipos de campaña, unidades especializadas en investigar financiación criminal y políticas de control de armas ilegales que reduzcan la disponibilidad de instrumentos de violencia.
Los medios, la sociedad civil y los liderazgos políticos tienen responsabilidades definidas: el periodismo debe informar con rigor, contexto y verificación; los dirigentes deben moderar su lenguaje y abrir canales de diálogo; las instituciones deben garantizar protección física y judicial a quienes participan en la vida pública; la ciudadanía, por su parte, debe sostener la demanda de justicia sin convertir la indignación en nuevas fuentes de polarización.
Que la muerte de Miguel Uribe Turbay no sea una estadística más ni un eslogan pasajero. Que sea, en cambio, el llamado para reparar el tejido cívico y reconstruir la confianza en lo público. A su viuda, María Claudia Tarazona, a sus hijos y a sus seres queridos, les corresponde el dolor humano; a la sociedad entera, la obligación moral de transformar esa pena en políticas que preserven la vida y la deliberación libre. Si no se actúa ahora, la indiferencia y la resignación correrán el riesgo de convertir la violencia política en una trágica normalidad. Eso exige valentía colectiva, coherencia institucional y la primacía de la vida por encima de la política