Está claro que la sanidad es uno de los grandes avances de la humanidad desde el Siglo XIX en el que, en Madrid, la esperanza de vida no pasaba de los treinta años. Entre las causas de esta cifra que ahora sorprende estaban la altísima mortalidad infantil; el poco desarrollo de la cirugía; la ausencia de antibióticos y vacunas; la inexistente depuración de las aguas; la inadecuada eliminación de residuos, y la ausencia de acondicionamiento de la temperatura en las viviendas, factores a cuya mejora hay que atribuir en su conjunto la situación que ahora disfrutamos, y que han llevado a Madrid a ser uno de los territorios de la Unión Europea con mayor esperanza de vida.
En tiempos de Fernando VII el concepto de salud y asistencia sanitaria estaba ausente de la mentalidad de la época, ya que el Estado no tenía otras preocupaciones que alejar el peligro de las epidemias, e incluso la llamada ‘salud pública’ aún tenía connotaciones de la Revolución Francesa -Comité de Salut Publique- que la relacionaban con la policía y uso de la guillotina, por lo que se hablaba comúnmente de higiene y salubridad.
Una fuente fiable para conocer cómo era la salud que disfrutaban los madrileños entre 1808 y 1833, periodo que abarca el reinado de Fernando VII, son los viajeros europeos que nos visitaron y dejaron sus impresiones en sus propias publicaciones. Esta literatura es objeto de la premiada tesis doctoral de mi esposa Beatriz Hernando sobre viajeros en el reinado de Fernando VII. También las ‘guías de forasteros’ -el Google de la época - al que recurrían los viajeros adinerados para realizar sus gestiones, y saber hacia dónde debían dirigirse para cualquier necesidad de carácter administrativo, e incluso lúdico.
Médicos Farmacéuticos y otros profesionales
La asistencia médica de la época se llevaba a cabo en el domicilio del paciente para personas acomodadas, y también en ocasiones en la casa del médico. Nada de seguros médicos que aparecerían cincuenta años después, ni por supuesto Seguridad Social, una creación del siglo XX, todo lo más igualas de pago mensual con cada médico, que pagaban las familias más ordenadas.
La mayor parte de los viajeros son muy críticos con los profesionales. Así, el viajero inglés Richard Ford nos ha dejado un reflejo de su poca confianza en la medicina española de la época al escribir: “el resfriado presenta al médico español, quien, a su vez, no tarda en presentar al funerario... la presunción de la clase médica es aún mayor que la de la militar; unos y otros han matado a millares”, añadiendo el siguiente consejo a cualquier extranjero que contrajera una enfermedad en la Península: “Huye, pues, de los médicos españoles como de perros rabiosos y tira sus medicinas apenas vuelvan la espalda, pues tomar el pulso en España es pronosticar al enfermo la losa.”
Una visión más neutral nos la proporciona el italiano Rogracaromi, residente en España en 1823, sobre los profesionales médicos españoles: “Los médicos curan y matan aquí a los enfermos como en todas las demás partes del mundo. Cuando se acercan a la cama del paciente en vez de conocer su dolencia, suelen preguntarle “¿qué es lo que Vd. tiene?”... Me parece que el remedio mejor para no estar malo es huir de ellos.”
En cuanto a los medicamentos, la primera parte del reinado de Fernando VII está fundamentada en la Farmacopea Hispana de 1742 -en latín- que sufre un cambio radical con la introducción de medicamentos químicos en 1823 y la aparición de una Farmacopea Matritense, no oficial, que se publica ya en español, aunque siguen figurando en ella medicamentos antiguos como la Triaca Magna, un antídoto universal con enorme fama, pero de nulo fundamento científico. En la época tuvieron también mucho predicamento los barberos, particularmente en dolencias dentales y para hacer sangrías, una práctica que sin duda ayudó a algunos -los hipertensos- pero perjudicó a la mayoría.
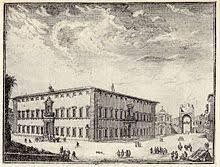
Factores climáticos
Entre los viajeros, Richard Ford o Mackenzie señalan que “la pulmonía es la plaga de Madrid”, lo que se achacaba a los vientos helados del Guadarrama que soplaban en algunas de sus calles. Por lo demás, era una ciudad saludable y generalmente libre de plagas. Confirma esta apreciación sobre los vientos el italiano Rogracaromi, que además aporta datos sobre temperaturas que nos parecen hoy algo extremas: “El clima, generalmente hablando, es templado, bien que hace sentir el calor en los meses de julio y agosto, y el frío en los de diciembre y enero, que se suele hacer terrible acompañado de nevadas y un airecillo que llaman aquí “El Corregidor de Burgos”, que causa bastantes pulmonías y accidentes de pleuresía. El termómetro centígrado señala en la época de más excesivo calor por 40º y en la de más riguroso frío–8º5. El calor medio de todo el año es de 14º35 sobre cero. La altura media del barómetro es de 30 y un tercio de pulgadas.”
Centros de asistencia
La asistencia a las clases más necesitadas se llevaba a cabo en hospitales, generalmente de caridad. La Capital contaba en 1815, según detalla la guía de forasteros de ese año, con los siguientes Hospitales: el General, junto a la puerta de Atocha, que seguía en construcción casi en los años treinta del siglo; el de la Pasión, bajo la misma dirección que el anterior; el de Antón Martín que entonces estaba “deteriorado por la guerra con los franceses”; Nuestra Señora de la Misericordia en la calle de Atocha, que se dedicaba a la convalecencia de los enfermos que salían del Hospital de San Juan de Dios o de Antón Martín; el hospital La Latina en la calle de Toledo, en el cual se cobraba a los enfermos una retribución “de 8 a 10 reales por día”, o algo menos si el enfermo no podía pagar; el de la Orden Tercera en la calle de San Bernardo, que tenía entonces “12 camas para mujeres y 6 para hombres”, pero sólo se admitía a miembros de la Orden; el hospital San Pedro de los Naturales, en la calle de la Torrecilla del Leal, que atendía a sacerdotes; el de Buen Suceso en la Puerta del Sol que “servía de hospital a los criados de la Casa Real”; y la Enfermería de Cómicos en la calle de Jesús y María. La misma publicación ofrece datos respecto a enfermos atendidos al año: “Los tres primeros Hospitales, que son los principales, reciben un año con otro de 20 a 25 mil enfermos”, lo que no es poco para una población de 200.000 habitantes en el Madrid de la época.
Sobre el hospital madrileño de San Carlos, hace una negra descripción otro viajero, Adolphe Blanqui, en 1826: Del palacio de los reyes españoles al hospital de San Carlos de Madrid, la transición no es tan brusca como quisiera creerse. Allí, como en la estancia real, la magnificencia del monumento cubre inefables miserias. Es el mismo lujo exterior, la misma profusión de mármol, de galerías, de proezas arquitectónicas; pero esta pompa se parece a la majestad de las ruinas: no deja más que una profunda impresión de tristeza y de duelo...
Ventajas en salubridad de la capital
En cuanto a la salubridad, la guía de forasteros de 1815 explicaba las ventajas que suponía para Madrid el abastecimiento de agua a través de fuentes subterráneas: “Una de las cosas más particulares de Madrid, y nada común en las ciudades de igual población, es que toda el agua que le abastece y que sirve para la economía doméstica viene por conductos subterráneos de los manantiales de exquisita agua que se encuentran en las alturas de Foncarral (sic), Chamartín, Venta del Espíritu Santo y sus cercanías, después de haber filtrado desde las montañas de Guadarrama durante el espacio de 7 a 8 leguas por un terreno pedregoso. Tres acueductos o viajes principales las distribuyen en los diferentes barrios de esta corte.”
Los llamados entonces Viajes del agua de Madrid –por los que éste bien llegaba a la capital- eran los de: la Fuente Castellana, “cuya agua es la más gorda”; el viaje del arroyo de Briñigal (sic) alto, de agua más delgada; y el de Briñigal bajo, cuya agua -según las guías de forasteros- era la mejor. Al parecer, además de estos “viajes principales”, podía contabilizarse aún otro, llamado “de la Alcubilla”, que proveía la fuente del Berro, entre otras, de la que bebían habitualmente los Reyes. Estas fuentes estaban entonces fuera de las puertas de Madrid.
Y una conclusión alentadora
La sanidad en Madrid – pública y privada- es hoy uno de sus signos distintivos de modernidad. La esperanza de vida ha subido a los 85,18 años, situando a la capital entre las primeras del mundo. Los que ahora llamamos “problemas de la sanidad”, como las listas de espera o la masificación, se compensan largamente con magníficas instalaciones, unos profesionales muy preparados y el acceso universal a los servicios sanitarios y a los medicamentos. Han pasado 200 años desde el reinado de Fernando VII, pero conviene en ocasiones ver de dónde partimos, para saber a dónde hemos llegado.


















