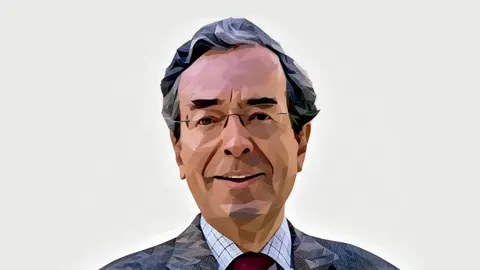Aunque algunas personas creen que lealtad es sinónimo de honestidad, no es así.
Mantener absoluta lealtad sobre, un principio, persona o Entidad, es posible. En cambio, ser absolutamente honesto, es absolutamente imposible. Es más, creerse absolutamente honesto, supone un rasgo deshonesto de la condición imperfecta de nosotros los humanos.(la redundancia del término es primordial e irremplazable).
La honestidad se enseña y se inculca al tiempo que se mejora (.!.) Pero a veces, la honestidad supone una escrupulosa excesividad de celo que la convierte en cruel, desafortunada e injusta. Y alguien se preguntará ¿por qué? Sencillamente porque en ocasiones, aplicarla con el rigor de la exigencia, determina aplicar una verdad jurídica sin considerar un contexto subjetivo que supone un exceso de severidad con un resultado inhumano.
En cambio, se puede ser totalmente leal a un principio, entidad o persona, al tiempo que uno comete un acto deshonesto fuera de ese escenario. Por ejemplo, un buen profesor de educación física, que abusa de un alumno; o un prestigioso juez que comete prevaricación.
Ser honesto en la vida, supone un marco de actuación global, cuyo valor requiere un rigor que llevado al extremo puede desprender cierto grado de imprudencia y de injusticia. La honestidad como meta absoluta contribuye a traspasar los límites que nos hace humanos a través de nuestras equivocaciones, exigiéndonos una perfección intransigente.
Cuando la tolerancia de un error se pueda interpretar como deshonesto, solo hay un valor que lo justifique: "la compasión", puesto que ella, al contrario de la intolerancia no resulta jamás cruel y razona cualquier acto benevolente.
En la sociedad en la que nos movemos, algunas o muchas veces, hemos apreciado el celo profesional de, por ejemplo; un policía, que actuando con el rigor de su comprometida responsabilidad, llega a un final donde tiene que decidir si aplica el compromiso de la obligación asumida, o superpone la justicia innata que emana de su conciencia, obligándole a discernir racionalmente por su cuenta y riesgo las consecuencias personales de una acción de dudosa honestidad, que a su entender es justa. En estos casos, es la conciencia quien ha de convencer a la parte materialista de la razón. Y siguiendo con el ejemplo, supongamos que el policía tiene que decidir moralmente, si detiene y entrega a la justicia, al hombre sin antecedentes que ha matado al asesino violador de niñas y entre ellas sus hijas, o, deja que éste se marche simulando no haberle visto.
El hecho en sí, levanta un debate sin un resultado, dada la diversidad de opiniones, dependiendo del estrato social condiciona la conclusión.
Para unos, el incumplimiento del compromiso de la obligación profesional contraída cómo servidor social, implica poder salirse fuera de los límites del imperfecto sistema burocrático y decidir desde un plano humano con arreglo a la misericordia que le dicta su conciencia. Para otros, el juramento es una obligación que abarca todos los supuestos menos ese.
Evidentemente, entender con discernimiento un acto teóricamente delictivo y realmente justiciero, al tiempo que humanamente comprensible, puede formar parte de asumir con la conciencia tranquila, esa justicia divina del "Ojo por Ojo" de la propia ley mosaica, restringida por los políticos.
En cambio, entregarle para ser juzgado creyendo que el atenuante de enajenación vaya a justificar la acción sin condenarle por ello, es tan inverosímil como pensar que un policía vaya a ser capaz de aplicar la justicia innata de no entregarle.
No se trata de ser juez y parte. La honestidad, es una emoción que va más allá de lo socialmente correcto. Es una objeción de conciencia fuera de los límites del sistema.
El juez, como instrumento regulador de justicia no garantiza que en todos los casos esta se lleve a cabo, precisamente por ser un hombre imperfecto en el ejercicio de su obligación, que actuando bajo condicionantes establecidos por un ordenamiento penal, no puede hacer otra cosa que no sea lo recogido en ese código donde la prisión de un terrorista asesino en un país democrático es temporal, interesada y en algunos casos negociada, muy lejos de compensar el daño producido y muy cerca de la injusticia humana.
La honestidad es dudar de uno mismo. Dudar de estar entendiendo a los demás. Dudar de no poder mejorar.
Creerse en posesión de la verdad absoluta en cualquier ámbito, es un signo radical más cerca de la soberbia que de lo humano, y en algunos casos, un desequilibrio injusto. El hombre dependiendo del continente en el que nace mantiene conceptos diferentes por razones de cultura. Por eso ¡sólo por eso! Dudar es consecuente con la coherencia humana.
En religión sucede lo mismo. La honestidad, se circunscribe primero, entendiendo que verdad y mentira son conceptos relativos, incompletos e interesados.
Existen alrededor de 2.500 movimientos religiosos, y unos y otros dicen lo mismo refiriéndose a su verdadero Dios. La honestidad religiosa no ha de interpretarse como un estar en posesión absoluta de la verdad, denostando a los otros, es un juicio de valor que sólo le corresponde a Dios. Supone ser capaz de ser tan humilde, como para rechazar el fanatismo de la Fe ciega, entregando la humana tolerancia a los otros fieles que no profesan su dogma a sabiendas que uno actúa con sentido racional sin apasionada intolerancia.