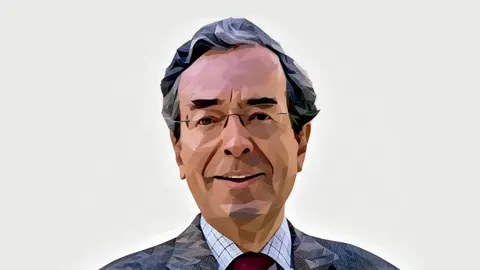El compás flamenco entraña una gran complejidad polimétrica, ya que, de acuerdo con cada palo, se empieza a contar desde diferentes pulsos. El compás siempre es el mismo, pero expresa diferentes puntos de vista (en un sentido musical), según desde donde se empiece a contar. En este sentido el compás invisible dibuja en el aire diversas perspectivas que comparten una misma estructura rítmica. Nos deja mirar -si se me permite la sinestesia- a través del mismo prisma, diferentes colores refractados, diferentes maneras musicales de sentir el mundo.
Esta complejidad aunada a su extensión se presta para que el músico lo pierda (o se pierda en él), y luego regrese a él (esto solamente puede suceder merced a su profundo conocimiento del compás); dejándonos una sensación de extravío momentáneo, para después recuperar las coordenadas, de tal suerte que se enfatiza la belleza del riesgo, si pensamos que el riesgo siempre tiene un sentido musical, así como la música, especialmente la de improvisación, siempre está en la cuerda floja, a punto de caer. De ahí que -como apunta José Bergamín- el toreo, el baile, el toque y el cante flamencos pertenezcan a un mismo arte, que el escritor madrileño ha denominado como “Las artes mágicas del vuelo,” sin huella o trazo literal que señale su ruta para repetirse.” Es decir que el toreo tiene su compás y la capa dibuja en el aire diferentes maneras de sentir el mundo en torno a la muerte. También el torero lo tiene, con su danza mortal, como si su cuerpo entero fuera el compás, y nos dejara ver la metamorfosis de una misma llama, una sola forma y todas las formas posibles.
De esa manera un rasgueo, la nota de un picado, una faena, o un remate de tacón llegan a un destino imprevisto de carácter sorpresivo que, como la llegada del duende, nos llena de frescura. De ahí que -como apuntaba Lorca en una de sus conferencias- el duende no llega si no ve la presencia de la muerte.
La belleza del compás también tiene la virtud de acompañar los diversos oficios, la capacidad de ablandar las arduas horas de trabajo como los relojes blandos de Dalí. Con el ritmo se trabaja haciendo música, y especialmente en el sur de España se trabaja con el compás, haciendo compás, así lo describe José Carlos de Luna: “Las herramientas características de los gremios hacen son: la chaira del albardonero, el martillo de las herrerías, la cuchilla del zurrador, la azuela del carpintero, la rueda en las cordelerías, el resollar del fuelle en las negras fraguas […] Acompasa el cante hasta el trajinar del mozo de Cuadra.
Del mismo modo los esclavos negros cantaban en los en los campos de algodón, algo que les ayudaba a sobre llevar el dolor, algo que con el tiempo pasó a llamarse blues.
Algunas veces, cada vez menos, el niño se duerme en la cuna escuchando el compás, cuando la madre le canta por soleá.