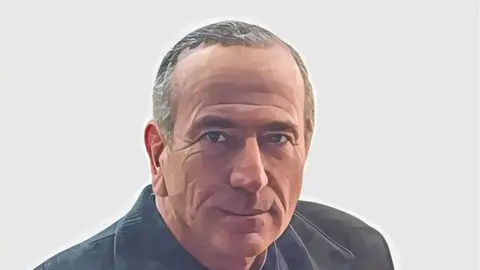El término “banca rota”, que hoy usamos para referirnos a la quiebra económica, tiene un origen tan gráfico como simbólico. Viene del italiano “banca rotta”, que literalmente significa “banco roto”. En los albores del capitalismo europeo, allá por la Baja Edad Media y el Renacimiento, los mercaderes y prestamistas no se sentaban en oficinas de mármol ni escondían sus transacciones tras complejos balances. Hacían negocios en la plaza pública, en las ferias o en los soportales de las ciudades, sentados en un banco de madera- la “banca”- que era a la vez mostrador, oficina y símbolo de su credibilidad.
Cuando un cambista o prestamista no podía cumplir sus deudas, la comunidad o las autoridades rompían físicamente ese banco en plena plaza. No era solo una humillación pública: era una señal para que nadie más confiara en él. Su reputación quedaba destruida junto con la madera. Así, el término “banca rotta” pasó a significar el estado de insolvencia y la pérdida de confianza, no solo en lo financiero sino en lo moral.
Las primeras grandes bancas surgieron en las ciudades italianas -Florencia, Génova, Venecia- donde familias como los Medici, Peruzzi o Bardi no solo financiaban el comercio, sino también a reyes y papas. Las quiebras de esas casas bancarias eran auténticos terremotos políticos. Cuando los reyes de Inglaterra o Francia se negaban a pagar los préstamos, no solo dejaban a los banqueros en la ruina, sino que paralizaban rutas de comercio enteras.
La banca rota, por tanto, no era solo un problema privado: era un problema de Estado. La quiebra de una gran banca podía hundir una ciudad entera en la miseria, como ocurrió en Florencia en 1345 con la caída de la Banca Peruzzi, que financió las guerras de Eduardo III de Inglaterra. No pagar significó la ruina de miles de familias y una crisis que duró décadas.
Con el tiempo, el acto literal de romper el banco dio paso a un sistema legal más formal. Las primeras leyes de quiebra aparecieron en Venecia en el siglo XVI y se extendieron por Europa. En España, las Partidas de Alfonso X ya regulaban el incumplimiento de deudas, pero fue en la Edad Moderna cuando la “banca rota” se convirtió en un término jurídico.
Paradójicamente, lo que nació como castigo público se convirtió en un mecanismo de protección: las leyes de quiebra permitían reorganizar las deudas y evitar que el deudor fuera encarcelado de por vida, como ocurría antes. Se empezó a entender que la insolvencia podía ser producto de crisis externas y no siempre de fraude o mala fe. Así nació la idea de la “segunda oportunidad”.
La banca rota no solo afectó a la economía. Cambió la mentalidad colectiva sobre el crédito, la confianza y la reputación.
Económicamente, impulsó la creación de seguros, letras de cambio y garantías para evitar que una quiebra arrastrara a toda la cadena de pagos.
Socialmente, generó desconfianza y un estigma que todavía pervive: nadie quiere ser “el quebrado”, aunque en la actualidad la ley permita rehabilitarse.
Moralmente, planteó dilemas sobre el perdón de deudas: en la tradición cristiana se pedía clemencia para el insolvente de buena fe, mientras que en el derecho mercantil se endurecían las penas para el fraude deliberado.
La banca rota es, en suma, una metáfora de lo frágil que es el equilibrio entre confianza y poder. Cuando una sociedad quiebra la confianza en sus bancos -como ocurrió en 1929 o en 2008- el sistema entero se tambalea, como si los bancos fueran otra vez bancos de madera que alguien rompe en la plaza pública.
Moraleja
Hablar de banca rota es hablar de más que deudas: es hablar de credibilidad, de cómo una comunidad decide quién merece la confianza y quién no. La “banca rotta” medieval, con su banco hecho astillas, nos recuerda que la economía no es un asunto de cifras abstractas sino de relaciones humanas. Lo mismo pasa con la corrupción de los políticos hay que reconstruir el pacto social que sostiene la confianza la palabra y la moralidad (.!.) por eso, lo justo sería que el propio partido se endeudase con sus afiliados y devolviese el dinero defraudado, al tiempo que al corrupto se le impusiese un servicio social (jardinería, basuras, limpieza, etc) remunerado para devolver al partido el anticipo de su delito. Así, todos se lo pensarían antes de meter la mano.