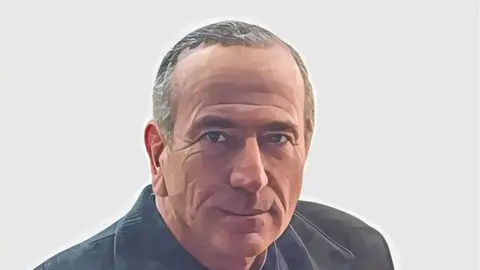Antonio permanecerá en Segovia desde noviembre de 1919 hasta 1932, fecha en la que se traslada a Madrid para ocupar la plaza de catedrático de francés del Instituto Calderón de la Barca, primero, y del Instituto Cervantes, después.
Vive en una humilde pensión -hoy casa museo- de la calle de los Desamparados, regentada por doña Luisa Torrego. Su habitación tiene lo estrictamente necesario: cama de hierro, mesilla, una cómoda, lavabo, silla y mesa camilla, con un brasero que calienta poco. Él la llena de libros, de humo y de algo de ceniza. Pasa mucho frío en los duros inviernos segovianos pese a la estufa que le compra su hermano Manuel. Allí da vida a sus dos principales heterónimos, Juan de Mairena y Abel Martín, y a su homónimo Antonio Machado; escribe muchas páginas de las obras de teatro de las que es coautor junto con su hermano; también poemas, cartas, artículos..., y corrige exámenes. Desde el balcón contempla los amaneceres, recuerda y sueña.
Balcón, bajo el cual, desde 1991, hay una estatua de Juan de la Cruz obra de José María García Moro, porque por allí anduvo el frailecillo poeta, que desde el convento de carmelitas descalzos iba diariamente al de San José, de monjas carmelitas, de las que era confesor, situado en la calle Marqués del Arco,40 cerca de la pensión. Un agradable paseo desde la Alameda de la Fuencisla y el rio Eresma, que Antonio recorrería siglos después en dirección contraria.
Tenía también otras actividades placenteras: sus charlas y cafés en el Café de Castilla, de la Plaza Mayor, sus tertulias en el Casino de la Unión y en San Gregorio, que compartía con sus amigos Fernando Arranz, Blas Zambrano (padre de María), el escultor Emiliano Barral..., y los viajes semanales a Madrid.
También recibió varios honores: en 1925 fue nombrado miembro correspondiente de la Hispanic Society of América y en 1927, un 24 de marzo, fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua, para ocupar la silla V, asiento que nunca ocupó.
Don Antonio era hombre sencillo y poco amigo de distinciones. "Es un honor al cual no aspiré nunca -le confesó a Unamuno-, casi me atreveré a decir que aspiré a no tenerlo nunca. Pero Dios da pañuelo a quien no tiene narices". Preparó con calma su discurso, lo tuvo listo cuatro años después en 1931, su título: "¿Qué es la poesía?" No lo leyó.
Lo retomó en 1997 Ángel González en su discurso de entrada en la Academia: "Las otras soledades de Antonio Machado", a quien consideraba "el poeta español más importante de este siglo", el siglo XX. En abril de este año 2025, en que se celebra el 150 aniversario de su nacimiento, sus palabras han resonado en la RAE. Su discurso ha sido leído por José Sacristán y sus versos, cantados por Joan Manuel Serrat, en el homenaje que se le ha rendido.
"Me habéis honrado mucho, demasiado, al elegirme académico, y los honores desmedidos perturban siempre el equilibrio psíquico de todo hombre medianamente reflexivo". Palabras de poeta y de un gran hombre, las de Antonio.
Tras los honores, le llega algo más valioso, el amor. El 2 de junio de 1928 conoce a Pilar de Valderrama en el Gran Hotel Comercio, donde ella se alojaba. Era una mujer culta, atractiva, de 39 años, casada, madre de tres hijos y con un marido infiel. Pertenecía a la alta burguesía madrileña y era escritora, dramaturga y poeta.( Alicia Viladomat " Pilar de Valderrama, memoria de un gran secreto". Sial Pigmalión) Había publicado los poemarios: "Las piedras de Horeb" y "Huerto cerrado". Antonio, que tenía 53 años y era un poeta conocido, y reconocido internacionalmente, se enamora apasionadamente de ella, que se siente atraída por el gran poeta, y emocionada ante él.
"No puedo expresar la emoción que tuve al encontrarme con él y estrechar su mano. Al verme... se quedó como embelesado"
Su relación personal, epistolar y secreta, durará hasta 1936. Antonio le escribió unas 240 cartas, de las que se han conservado 36, que Pilar incluyó en su obra confesional y biográfica: "Sí, soy Guiomar. Memorias de mi vida". Plaza Janés 1981,editada después de su muerte. De ella no se conserva ninguna carta.
Para preservar su intimidad, el poeta la llama Guiomar. Será la musa de las "Canciones a Guiomar". Un nombre de origen germánico, inusual en esos años, pero bastante utilizado, por mujeres, en España a fines de la edad media y en el siglo XVI. Entre ellas: Guiomar Manuel, caritativa dama sevillana del siglo XIV; Guiomar de Castañeda, toledana, mujer desde 1470 de Jorge Manrique; Guiomar Carrillo, también toledana y de origen noble, hija del regidor de Toledo, y primer amor de Garcilaso de la Vega con quien tuvo un hijo, Carlos V impidió su matrimonio por ser ella de familia comunera, y Guiomar de Ulloa, noble castellana protectora en Ávila de Teresa de Jesús ¿Lo eligió por alguna de ellas...?
Se veían en Segovia y Madrid. En esta última ciudad, en los jardines de la Moncloa, junto a la fuente, y en el Café Franco Español en Cuatro Caminos, "nuestro rincón conventual", según Antonio. Pilar lo recuerda en el poema "Evocación".
"Aquel café de barrio, destartalado y frío,
testigo silencioso de nuestras confidencias,
que solo caldeaban tu corazón y el mío.
Viejo café de barrio, a donde yo acudía,
donde tu me esperabas con el alma impaciente
y cada vez al verme, coronaba tu frente
con un halo de luz, la fugaz alegría."
El amor del poeta queda plasmado en sus versos:
" Tu poeta piensa en ti, la lejanía
es de limón y violeta,
verde el campo todavía.
Conmigo vienes Guiomar,
nos sorbe la serranía..."
"En un jardín te he soñado,
alto, Guiomar, sobre el río,
jardín de un tiempo cerrado
con verjas de hierro frío..."
La guerra separará a la pareja en 1936. "De mar a mar, y entre los dos la guerra", le escribe él desde Rocafort (Valencia), ella ha vuelto de Portugal y está en Galicia.