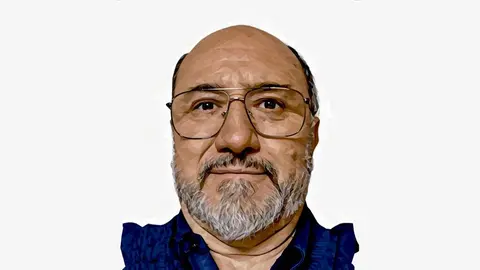Voy al Gijón. Un solo nombre que es suficiente para decir más de un siglo de historia de España. Para decir cultura, modas, sueños, personajes, obras, la gloria de dos premios Nobel. Albergue de reuniones de artistas en las que un café puede durar 3 o 4 horas. Donde se vivía, vive, el dulce/amargo vicio de la literatura y el arte. Refugio del calor, del frío, de la soledad. Cataclismo y cobijo de locos y cuerdos. Tertulias de poetas, periodistas, filósofos, novelistas, pintores. Grandes o mediocres, todos tenían, tienen, tenemos cabida. Me siento al fondo con un algo de feligrés en un templo. Y sueño. Están aquí porque están en mí sus palabras y lo que ellas encendieron. Como los fantasmas de don Juan, como amigos fieles en el recuerdo, son buena compañía para esta media tarde que arde con los mismos sueños que acaso nunca llegarán a los mismos cielos. Me arropo con la cercana compañía de los que están pero ya se fueron.
En la mesa de la ventana, César González Ruano, diariamente puntual, escribe sus artículos. El palpador descarado de la vida, el que decía, con razón, que “a mí se me dan los muertos como nadie”. El articulista de pluma rápida, de limpia prosa escrita con perfecta y perversa inocencia para ofrecer la realidad contemplada a través del ojo de una cerradura gallardamente abierta por él.
De un lado para otro, el inquieto Ignacio María San Pedro, el vendedor de versos que se subía a las mesas para, enardecido, declamar sus poemas o pontificar sobre su tesis de que el nombre de América debía ser cambiado cuanto antes por el de Cristobalia.
En la mesa de la izquierda estaba la tertulia que frecuentaba Gerardo Diego. Esa esfinge a la que sus cejas enarcadas y sus ojos más abiertos, delataban su asombro o satisfacción cuando leía sus propios versos. Como sorprendido de que fueran suyos. El que nos regaló las rosas sin cadena y las azucenas en camisa. El que nos sorprende con su escatología inusitada y elegante: “Para ti el fruto de dos suaves nalgas/ que al abrirse dan paso a un moneda.” El nostálgico de todo. El marcado por el mar.
Más allá Rubén. El desmedido. El zarandeado por países y amores y vapores de alcohol y de palabras. De voz nocturnal y un tanto adolescente. Siempre atormentado, pero salvado por Baco y los jardines. Por princesas y pífanos y sistros y armonía. Náufrago en paz de versos y manantiales de pasiones y salmos en los que no dolía la vida. Aquel capaz de contar, como un poema infantil, la ruptura de su episodio amoroso, ya en el ocaso, con una jovencita llamada Margarita, hija de un amigo, sin que se transparentase el fondo.
En su tertulia Garcilasista, José García Nieto, impecable creador del poema. Con su elegante templanza ante la felicidad y la injusticia. De humanidad afinada por torrenteras de Dios y del Amor tan desesperadamente buscados en silencio. Poeta grande sin claudicación ni concesiones, de pasión intensa y serenada. Aquel de los más perfectos sonetos. Caballero de perfil puro sobre la perfección del verso.
Y Luis Rosales. Alto. Serio. Frente ancha y fecunda. Boca amenazando siempre la sonrisa. Palabra mecida entre el ceceo granadino y el adjetivo exacto, alcanzando poemas que sonaban como rosas granadinas. Como frutos amorosos siempre granadinos. Mecido también él, entre la melancolía y la esperanza a un tiempo. Pero con su certero corazón que no se equivocaba y distinguía entre todos, todos los balcones, la casa encendida.
Seguramente en ese rincón estaba Camilo José Cela. Mirada de juez distante e impávido. Sin matices. Con su cabeza imposible sobre el desgarbado caminar. Allí. Lejano. Escribiendo sobre el mármol que alguna vez llamó sacrílego, fagocitando las vidas y palabras que le rodeaban hasta hacer surgir ese compendio de sombra, sabiduría y rabia que tituló La Colmena.
Enrique Jardiel Poncela también era un asiduo. El más alto genio de nuestra literatura humorística, escribía frente a una ventana sus obras de teatro. Lo hacía con la personalísima técnica que consistía en ir introduciendo personajes de forma aleatoria, sin un patrón determinado y, según decía, “permitir que ellos decidan su papel en la historia”, originando así el teatro del absurdo en España. Se cuenta que estando escribiendo Eloísa está debajo de un almendro, escribió un lacónico “entra un botones”. Se quedó unos segundos mirando esta frase y en voz alta, alborozada, sin ninguna razón, sentenció: “¡Cómo viene este botones!”
Y Fernando Fernán Gómez, el elegante desgarbado, el polifacético que todo lo hacía bien. Que creó y patrocinó el primer premio de novela corta que hubo en España y que sigue llevando el nombre de Premio de Novela corta Café Gijón.
Y Dámaso Alonso, bueno de nacencia. Frenéticamente humilde. El que pedía perdón a Cervantes. Él, siempre tan medido en su obra, tras un casi naufragio, escribió en un poema: ¡Estoy vivo y toco. / Toco, toco, toco. /¡ Y no, no estoy loco!” Un tanto tridentino y eterno buscador de Dios al que interroga una y otra vez con su hermosa voz como un lamento:” ¿Por qué nos huyes, Dios / por qué nos huyes?” Al que detrás de la ceniza le busca y del que encuentra su reflejo en la belleza femenina. El que, sin esperanza, siempre esperó.
Y Manolito El Pollero. Tiernamente generoso hasta el extremo. Redondito. Jovial siempre. Buen poeta con relámpagos de genialidad, del que casi todo lo que queda de su obra consiste en lo que sus amigos recogían de la papelera, pues escribía en cualquier papel, lo leía a quien estaba con él y acto seguido lo arrugaba y lo tiraba. Quien siempre presumía jocosamente de que era el único poeta que vivía de la pluma…..porque tenía una pollería.
Y Paco Umbral, de fecundidad tan de relámpago en sus artículos, que nunca escribió un borrador. Lo hacía directamente de un tirón y a tal velocidad que la máquina de escribir se le iba desplazando hacia la izquierda y periódicamente tenía que volver a colocarla frente a él para poder seguir. Tan herido. Tan irremisiblemente herido por una herida mortal y rosa.
Y cómo olvidar a Alfonso, el cerillero anarquista declarado, que nunca fue molestado por la autoridad. Ese que tántas veces prestó algo de su exiguo pecunio a los asiduos que tenían menos aún que él. En la entrada del local, se le recuerda con una placa que reza: “Aquí vendió tabaco y vio pasar la vida Alfonso, cerillero y anarquista.”
Tántas vidas y tántos sueños. Pero quizá ninguno tan intensamente ansiado como lo expresó Cela con palabras y un gesto. Era invierno. Hacía frío. Llovía ligeramente y tres grandes volvían del Café Gijón. Fernando Fernán Gómez y García Nieto hablaban de lo que, impacientes, esperaban conseguir. Grandes cosas, aunque con un punto de incertidumbre. Y habló Cela. Contundente y convencido, anunció que haría lo que fuera, lo que fuera, por llegar a alcanzar el Nobel. Lo dijo y recalcó con tánta intensidad, que los tres siguieron caminando en silencio. Más adelante, un vagabundo dormitaba recostado en el escalón de un portal tapado con una manta raída. Fernando se detuvo y señalándolo, dijo: “Camilo, ¿te cambiarías por este hombre a cambio de conseguir el Nobel? Cela se quedó mirando un momento a aquel mendigo. Y despacio, como para sí mismo, como mirándose por dentro, afirmó con la cabeza y dijo a media voz: “Sí. Y sordo. Y manco. Y ciego.”