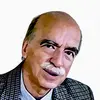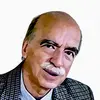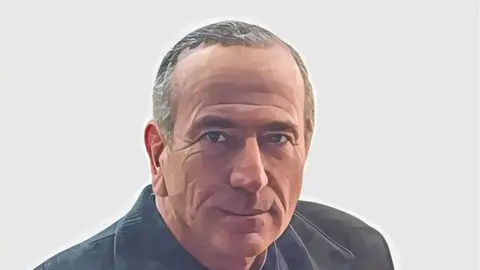Lo sucedido en Estados Unidos, durante el juicio contra el cantante rapero, Sean "Diddy" Combs, va mucho más allá de ser un mal momento judicial. Es una lección amarga sobre lo que ocurre cuando el Derecho se desliza por las grietas de las influencias, la fama y el dinero. Más allá del victimario y del escándalo, se trata del ejemplo que la justicia brinda al mundo. Cuando se relativizan los principios, se fortalece la lógica del “todo vale”.
El excéntrico Diddy Combs, fue declarado culpable de proxenetismo, pero exonerado de otros graves cargos —entre ellos tráfico sexual, transporte para prostitución y crimen organizado— a pesar de los más de 150 testimonios escuchados desde noviembre de 2023 en un juicio agobiante. ¿Es eso justicia? Las reacciones de júbilo de sus seguidores, los gestos de satisfacción del acusado, y la solicitud de la defensa pidiendo la libertad porque no es un peligro social, son señales preocupantes. ¿Qué mensaje se transmite a las víctimas? ¿Cuál es el mensaje cuando los poderosos están en el banquillo?
En toda sociedad sana, la justicia no solo castiga, también educa, repara y previene. La célebre frase de Cesare Beccaria, pionero del derecho penal moderno, sigue siendo una advertencia vigente: “Es mejor prevenir los delitos que castigarlos”. Pero cuando el castigo se diluye o se negocia, la prevención también fracasa. Referentes como Beccaria, Rudolf von Jhering o Luigi Ferrajoli han insistido en que el Derecho penal debe ser una herramienta racional, proporcional e igualitaria.
No puede haber justicia si no hay equidad ante la ley. Si alguien, por su fortuna o celebridad, queda por encima de la ley, se desvirtúa su esencia. Como recordó Ferrajoli, “el Derecho penal no puede tolerar privilegios; hacerlo es la puerta abierta al autoritarismo o a la impunidad”. Desde la sociología, pensadores como Émile Durkheim señalaron que el Derecho es una forma de moral colectiva: lo que se juzga en un tribunal no es solo un delito, sino una ofensa al tejido social.
Norbert Elías, también sociólogo, mostró cómo la civilización avanza en la medida en que se refinan los mecanismos de autocontrol y regulación social: justicia no es castigo salvaje, sino respuesta civilizada. Y Jürgen Habermas ha advertido que la legitimidad de las instituciones sólo se sostiene si la ciudadanía percibe que el diálogo, la norma y la ética son más fuertes que la arbitrariedad o el poder económico.
Más allá del fallo parcial, este juicio revela los límites de un sistema que, con frecuencia, privilegia el espectáculo sobre la verdad. Cuando la justicia titubea frente al poder, no solo se burla de las víctimas, sino que desmoraliza a toda la comunidad. La institucionalidad se debilita, y con ella, la fe pública. El mundo no necesita más escándalos mediáticos. Necesita más justicia. Una justicia que mire a los ojos a la víctima y al victimario con la misma firmeza. Una justicia que recuerde, como dijo Nelson Mandela, que “la libertad sin justicia no es libertad en absoluto”.
Si queremos un mundo mejor, no hay otro camino más civilizado que el de los juicios justos, imparciales, transparentes. Porque en ellos se juega, en última instancia, la dignidad de todos y la posibilidad real de convivencia pacífica entre ciudadanos libres e iguales. En Colombia, por ejemplo, no hay claridad frente a las campañas presidenciales de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Tampoco las investigaciones a magistrados de las altas cortes o los sobornos de Odebrecht. Ni las acusaciones a altos funcionarios de la Fiscalía, unos que se fueron y otros que permanecen en la entidad, para no hablar de gobernadores que tienen poder para que sus procesos sean bloqueados o se resuelvan favorablemente. Un espejo de la sociedad.