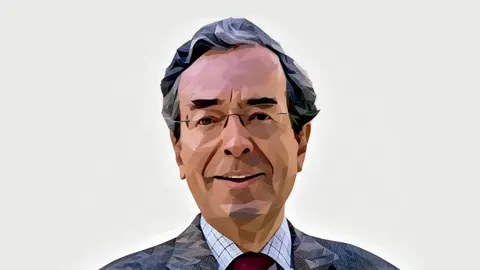Fernando García Alonso -de cuyas brillantes colaboraciones (columna En corto y por derecho) disfrutamos en El Diario de Madrid, sí, nos ha informado (1) recientemente ( En la muerte de un amigo 24-05-2025) del fallecimiento de Eliseo Francés Albero, arquitecto de la Escuela de Madrid. No tuve la suerte, el honor, el privilegio –como se diga en estos casos- de estrechar nunca la mano de Eliseo, ni abrazarlo efusivamente, ni emborracharme con él, ni me pidió dinero, ni intentó ligarse a mi mujer, lo normal entre amigos. Eliseo y este que aquí tenéis no llegamos a conocernos personalmente, no interactuamos por células interpuestas aunque sí por electrones. Sin embargo, me conduelo de su muerte, no por esperada la encajo sin tristeza. Fernando –común amigo, eminente doctor en medicina y científico de muchos y bien colocados saberes- había anticipado el desenlace de la dolencia, incurable, que afectaba a Eliseo Francés.
Ocurre que esta época está mágicamente transitada por los así llamados bits, los viejos electrones de toda la vida, mensajeros que nos informan (y desinforman) instantáneamente además de ponernos en contacto con nuestros semejantes digitalizados (absolutamente: nuestros semejantes) en todo el ancho mundo. Y por este medio mantuve con Eliseo Francés intercambios tan enriquecedores e intensos intelectualmente que su pérdida (disculpas a la familia si me apropio de afectos probablemente inmerecidos) me provoca cierto desamparo. Pues Eliseo era, como el Dr. García Alonso y yo mismo, escéptico analítico frente al avasallamiento del cientifismo doctrinario. Es decir, se esforzaba por entender. Especialmente en epidemiología y climatología, temas nada fáciles. Y buscando entender, Fernando García me preguntaba, se preguntaba, al informarme del fallecimiento de Eliseo: ¿Y ahora qué? La verdad, no tengo la menor idea ni puedo aportar opinión mínimamente original, solamente mis propios prejuicios y supersticiones ancladas en lo más profundo de la irracionalidad humana. Marx decía –razonablemente, pero ya sabemos hasta dónde llegan las personas razonables- que la conciencia es un epifenómeno, simple manifestación de las células cerebrales. No obstante, Gödel –que estaba como unas maracas pero no dejaba de ser el inigualablemente genial Gödel (2)- creía férvidamente que entre la tercera y cuarta dimensión hay una discontinuidad por la que se cuelan los espíritus o, si se prefiere, la conciencia de los muertos.
Vayan estas modestas líneas en homenaje al amigo que nunca me estrechó la mano, que nunca se emborrachó conmigo, que nunca me pidió dinero, que nunca se ligó a mi mujer. Pero cuya inteligencia, bonhomía, apertura de espíritu y decencia de ley ya echo de menos, aquí tirado en este secarral.
El método científico puede servirse, según casos, de un simple sondeo o del gran colisionador de hadrones del CERN de Ginebra con el que se ha confirmado la existencia del bosón de Higgs. Todo un hito celebrado por la comunidad científica. Poco después, un biólogo chino logró modificar, al parecer, el genoma de gemelas con el fin de evitarles el eventual contagio de VIH. Ahora bien, teniendo en cuenta que las modificaciones genéticas pueden significar una mejora de la especie (pues las gemelas podrían transmitir la protección contra el VIH a la descendencia) la comunidad científica condenó la irresponsabilidad del experimento habida cuenta que todo lo que afecte a la modificación de la especie humana podría traer gravísimas consecuencias como la fabricación de monstruos mediante la ingeniería genética (doblemente monstruosos por perfectos e invulnerables). La ciencia, por tanto, a pesar su prestigio y cierto terrorismo intelectual que impone a los indoctos debe someterse a los principios generales de la ética y a los más concretos de la moral. Este fue uno de los caballos de batalla que brillante y ardorosamente cabalgó Eliseo Francés, mi amigo, de noble estirpe alcoyana.
Insistía Eliseo en que por muchas precauciones que se tomen, la ciencia no está libre de influencia ideológica y, casi peor, de ambiciosos intereses económicos y de poder como se vio durante la pandemia de la Covid-19 y constatamos con el así llamado Cambio climático ¿Cabe esa posibilidad? Por supuesto, los razonamientos científicos y sus procedimientos de validación son sutilmente difíciles, un ligero deslizamiento puede llevar a personas sumamente inteligentes y competentes – a fortiori si se dejan influir inconscientemente por consideraciones políticas, religiosas, económicas o ideológicas- a presentar, verbigracia, una condición necesaria como condición suficiente. Por ello, desde hace siglos, la filosofía en su vertiente epistemológica aborda problemas difíciles respecto a la naturaleza del conocimiento y de la objetividad. Los problemas se complican cuando los autores caen en un totum revolutum de ideas mal formuladas que podrían denominarse genéricamente “relativismo”. Por relativismo entiendo la pretensión de que cualquier afirmación es relativa al individuo o grupo social que la formula. Se distinguen tres tipos de relativismo según la naturaleza del enunciado: relativismo cognitivo, moral y ético. El relativismo cognitivo o epistémico concierne a una afirmación de hecho (es decir, de lo que es o pretender ser).
El enfoque relativista entra en contradicción con la idea que los científicos tienen respecto a sus prácticas y métodos. Los científicos intentan, bien o mal, un conocimiento objetivo del mundo al tiempo que los relativistas más extremosos pretenden que tal intento se basa en una ilusión. Ciertamente, respecto al significado de “objetivo” caben matices que se reflejan, por ejemplo, en la oposición doctrinal entre realismo, convencionalismo o positivismo. Pero ningún científico solvente (sic) admite que la ciencia sea pura construcción social, una más entre otras.
Sin duda, la primera pregunta que se impone es saber cómo podemos tener la certeza de que se puede alcanzar un conocimiento objetivo del mundo o de lo que llamamos la realidad exterior a nosotros mismos. Cómo podemos alcanzarla si jamás tenemos acceso directamente al mundo puesto que lo único que conocemos directamente son nuestras propias sensaciones. Cómo podemos estar seguros que las cosas existen independientemente de nuestras sensaciones. Qué prueba hay, verdaderamente, de que la Luna sigue estando ahí cuando no la miramos. La respuesta es que prueba, lo que se dice prueba que sirva a la demostración de Verdad, en el sentido de Gödel, hay que admitir que no tenemos ninguna. Ahora bien, para no incurrir en la contradicción de negar toda posible teoría del conocimiento objetivo lo que equivaldría a negar también la negación, lo cual es una afirmación, sustituimos prueba por hipótesis razonable. La prueba definitiva de la existencia de la realidad exterior, fuera del propio “yo” no está a nuestro alcance (sí está pero tendríamos que pegarnos un tiro para comprobarlo, como en el caso de los Universos paralelos, pues si la bala no destruyera nuestro “yo” es que la realidad exterior a nuestras sensaciones no existiría, seriamos eternos en un vacío existencial, pero ese es otro asunto). Lo que está a nuestro alcance es formular hipótesis lo cual es una hipótesis al menos tan buena como la hipótesis de no poder formular hipótesis. Por tanto, rompiendo con el solipsismo –la forma más radical del subjetivismo, según la cual sólo puede conocerse el propio yo- partimos de la hipótesis de la existencia de una realidad objetiva externa e independiente de nuestro yo subjetivo. Y en esas seguimos hasta deslocalizarnos en otra dimensión ¿Entenderemos entonces la realidad de nuestra (in)existencia?
¡Qué grande eres Eliseo!, incluso desde ahí, desde el universal campo de Higgs donde ahora te avecindas, me envías partículas filosóficas encapsuladas en burbujitas de champagne para emborracharme con tus reflexiones.
(1) https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/opinion/muerte-amigo/20250825081543108103.html