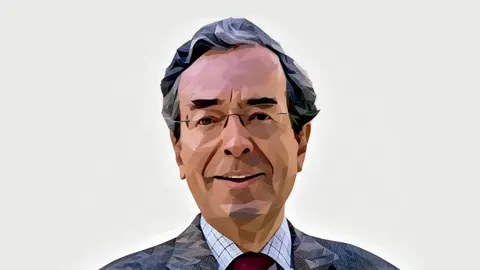Cuando Spielberg le pidió a John Williams que compusiera la banda sonora de La lista de Schindler le mostró un primer corte de la película. Williams se levantó y salió de la sala de proyección. Regresó unos minutos después llorando y dijo: «Necesitas a alguien mejor que yo para componer la música de esto». Y Spielberg respondió: «Lo sé, pero todos los que son mejores que tú están muertos».
En este artículo hablaremos del sufrimiento y del silencio que lo acompaña, y su paralelismo con el vino y la Pascua a cuyas puertas nos encontramos.
Pero antes, les invitamos a disponerse en silencio, como lo hicieron Steven Spielberg y John Williams —acompañados de sus respectivas parejas— al escuchar la interpretación del tema principal de la película “La lista de Schindler”, y a observar cómo Spielberg, en ciertos momentos, cierra los ojos y en otros gira su cabeza para contemplar al compositor, que escucha su propia música con los ojos humedecidos por una llovizna de emociones. Una experiencia que nos envuelve en el murmullo de un violín que no necesita palabras.
El sufrimiento es inevitable, ha acompañado a la humanidad, como un eco constante a lo largo de los siglos. Al igual que la sombra de la Hidra policéfala, esa criatura mitológica a la que, por cada cabeza que Heracles cortaba, dos más crecían en su lugar, el sufrimiento se multiplica allí donde se intenta erradicarlo. Así, por cada herida sellada, dos nuevas se abren, reclamando respuestas frente al abismo de la finitud y el sinsentido.
Son respuestas en las que, desde los albores de la civilización en las tierras de Sumer y Akkad —hace más de seis mil años— hasta la actualidad, el vino ha participado de forma silente.
Ya recientemente, en el siglo XXI, el filósofo Roger Scruton ahondó en el carácter paradójico del vino como símbolo laico de lo trascendente. Ante la alegría y el infortunio, se constituye en un refugio efímero frente al sufrimiento, convirtiéndose en un espejo en el que reflejarse para confrontar, de forma más permanente, las inquietudes existenciales que surgen del silencio del ser.
Es en esta ambigüedad hedonista donde radica su potencia; un horizonte simbólico en el que la relación entre la alegría, el sufrimiento y el vino adquiere un significado singular con la llegada de la festividad de Pésaj —raíz profunda de la Pascua cristiana—.
Ya en los tiempos del Segundo Templo, durante el Séder de Pésaj, los judíos elevaban cuatro copas de vino como parte esencial de la liturgia. Según la Mishná (Pesajim 10:1) y el Talmud, estas copas encarnan las cuatro expresiones de redención pronunciadas por Dios en el libro del Éxodo (Shemot 6:6-7): “Yo os sacaré…, yo os libraré…, yo os redimiré…, yo os tomaré como pueblo mío.”
Esta práctica, que se mantiene hasta hoy (cf. Jn 13,29), no solo evoca la liberación, sino también el sufrimiento —incluso el de los egipcios— antes de alcanzar la libertad; ya que la libertad no irrumpe sin memoria.
Y es en la Pascua cristiana donde el simbolismo del vino asume una significación nueva y trascendente al transfigurar la sangre del sufrimiento de Dios.
Cabe señalar —antes de proseguir— que, si bien el judaísmo ha concebido tradicionalmente a un Mesías glorioso y triunfante, en los márgenes de su tradición perdura la silueta del Mesías sufriente.
Así, mientras que el Talmud Babilónico (Sanedrín 98b) lo describe como "el leproso de la casa de estudio", un ser que carga con los dolores de su pueblo, evocando al siervo sufriente en Isaías 53, por otro lado, el Zohar lo sitúa en el "Palacio de los Enfermos", donde su padecimiento es ofrenda para la redención de Israel. Es una imagen que reaparece cada Yom Kipur en el poema Mashiaj Tzidkeinu, donde se reitera esta dimensión oblativa del Mesías: “herido por nuestras rebeliones”, llevando “el yugo de nuestras iniquidades”.
Pero ¿por qué habría de triunfar el Mesías a través del sufrimiento?, ¿es el sufrimiento de verdad necesario?, ¿es inexorable?, ¿no es un fatal error de Dios?
No sabemos por qué existe el sufrimiento. Lo único que sabemos es que constituye un problema que todos compartimos y que supera nuestra capacidad de comprensión, ya seamos creyentes, no creyentes quizás abiertos a la fe, o incluso no creyentes.
El filósofo y biblista judío del siglo XX, André Neher, en su obra maestra «El exilio de la palabra. Del silencio bíblico al silencio de Auschwitz», sostiene que incluso ante el horror absoluto de la Shoá (שואה, el Holocausto) y las grandes tragedias mundiales, Dios habla a través de su silencio, un silencio sepultado bajo el peso de la oscuridad del hombre, pero no por ello carente de sentido. Es en ese mismo silencio donde, a lo largo de la Biblia, se vislumbra una forma extrema de revelación. Así, en el Horeb, el profeta Elías, tras el estruendo del viento, del fuego y del terremoto, escucha finalmente la voz de Dios en un "murmullo apacible", en hebreo Kol Demamá Daká (קוֹל דְּמָמָה דַּקָּה).
En el cristianismo, ese silencio se manifiesta de forma dramática en la figura del Mesías sufriente, quien también experimenta el silencio de Dios ante la crucifixión. Su clamor —“Eli, Eli, lama sabachthani?”, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Salmo 22:1; Mateo 27:46; Marcos 15:34)— se eleva ante el susurro ausente.
Es el simbolismo del vino del Pésaj que asume, en el silencio, una significación nueva y trascendente al transfigurar la sangre del sufrimiento del Mesías doliente en el sufrimiento mismo de Dios.
Y si Dios calla, si su rostro parece ausente, ¿es aún posible intuir su presencia en el vacío?
En el caso del creyente, esto puede incluso minar la fe, erosionar las certezas y despertar cuestionamientos.¿Es justa la aflicción del inocente?, ¿no resulta el sufrimiento humano desmedido frente a sus propias culpas?, ¿es el silencio un eco de Dios, una forma límite de presencia, o es tan solo el preludio de una nada sin rostro ni promesa?
¿Y el vino?
La vid, al igual que la Hidra mitológica, desde el silencio y ante el silencio, no solamente se rebela frente al sufrimiento padecido bajo el sol abrasador y la escasez de agua, sino que también se revela, haciendo brotar —como en la Hidra— una nueva alquimia.
En ese acto resiliente se activa una maravillosa transmutación interior, una vía metabólica que transforma los carotenoides en moléculas denominadas C13-norisoprenoides, entre ellas la β-ionona y la β-damascenona. Son moléculas con las que la viña se protege, pero también se expresa. Es en ese proceso invisible donde se moldea su esencia.
En este mismo tenor, algunas variedades de uva incrementan la concentración de otras moléculas volátiles como son el linalool —que evoca aromas de rosa y cítricos— y el β-cariofileno, con su nota especiada de clavo. Estas moléculas actúan como defensa ante las especies reactivas de oxígeno generadas por la exposición solar extrema.
Pero cuando el calor sobrepasa los 40°C, en ciertas variedades como la tempranillo, la concentración de moléculas como el citronelol y el α-terpineol —que evocan el frescor del pino— desaparecen ante el estrés hídrico, dando paso en su lugar a incrementos en las concentraciones de los norisoprenoides β-damascenona —que da paso al tabaco y la rosa—, y la β-ionona —que produce notas a violeta e iris—.
De tal manera que en este proceso algunos aromas se retiran en silencio ante la dureza de la sequía, mientras otros, como la rosa y el clavo, se despliegan con fuerza, respondiendo al sufrimiento de la viña.
Es en este entorno límite donde la vid, como un Dasein vegetal, se enfrenta a su finitud transformando su sufrimiento en identidad, inscribiéndolo en la química del fruto como una memoria sensorial de su resistencia. De esta manera, lo efímero se vuelve aroma y lo perdido se abre a una esencia que se desvela en el susurro silencioso de otras notas como son el clavo, los cítricos, el tabaco, las violetas y la madera.
Sin embargo, el silencio del sufrimiento del Dasein —entendido como el ser humano en su modo de existir— corre el riesgo de alcanzar un vacío insoportable cuando se enfrenta al problema del mal y del sufrimiento absolutos.
Si el sufrimiento es completamente silencioso para el mundo, si nadie lo ve, lo escucha o lo entiende, si acontece en un vacío absoluto… ¿qué sentido tiene resistir? Es el escenario más brutal donde no hay Dios, no existe el otro y no hay esperanza. Solo el individuo y su sufrimiento en el vacío.
Y es entonces que nos preguntamos ¿quién habla entonces al ser humano en el silencio y desde el silencio?
Para el creyente ¿puede todavía escucharse el susurro de Dios en el silencio?
Y si no hay dios en el vacío ¿qué respuestas existen desde la capacidad del no creyente para crear sentido ante sí mismo o al dejarse habitar por el otro?
Posicionados de esta manera al límite del existencialismo o del humanismo el hombre se ve abocado a buscar, no una respuesta al "por qué" del sufrimiento sino una respuesta "ante" el sufrimiento tal y como lo plantea el filósofo austríaco Viktor Frankl (1905-1997).
El hecho es que el sufrimiento siempre nos acompañará como una pregunta existencial sin respuesta ni significado; una pregunta que nos confronta ante el sinsentido. No obstante, tal vez ese susurro silencioso que lo acompaña puede mostrarnos que al final, en mayor o menor medida que, al igual que la viña y el vino, somos nosotros mismos el significado que da respuesta al sufrimiento, ya seamos creyentes, no creyentes quizás abiertos a la fe, o incluso ateos, existencialistas o nihilistas.
Hablamos de una respuesta en un nuevo "Pésaj" (פֶּסַח) —que significa literalmente saltar—, una respuesta en forma de salto, ya sea bien hacia Dios, hacia la trascendencia ("der letzte Gott"), al habitarse en el otro (Mitsen) o hacia la inmanencia en uno mismo —ese ser-con-sí planteado por Jean-Luc Nancy (1940-2021) o Michel Henry (1922 – 2002).
Y el vino forma parte de ese salto compartido ya sea hacia el Dios que calla, hacia el otro que espera, hacia el sí mismo que escucha o hacia el eco que los une.
Y para culminar, les invitamos sumergirse en una copa de vino mientras se dejan envolver por la composición “Waloyo Yamoni” (“Venceremos al Viento2), la cual es parte de la obra “La gota que contenía el mar” del compositor Christopher Tin; un canto que nos invita a la celebración al escuchar la brisa silenciada por el viento.
Y será en ese instante ante el sufrimiento, suspendido entre el silencio y la revelación, cuando escucharemos el verdadero significado de la brisa en el Horeb.
Y todo estará bien, porque aquella primera gota —la lágrima que brotó del ojo del compositor al inicio de este artículo— habrá encontrado su destino en la copa de vino que reposaba frente a él.
Y será esa gota la que contenga al mar.
Shalom leCulechem, Salam li-l-jamī‘.
Hebreo: שָׁלוֹם לְכוּלְכֶם;
Arameo: ܫܠܡ ܠܟܘܠܟܢ
Árabe: سلام للجميع
¡Que la paz del Mesías en su sufrimiento les acompañe en esta Santa Pascua, ya sean creyentes, no creyentes, tal vez abiertos a la fe, o incluso ateos, existencialistas o nihilistas!
Referencias de interés
- EHRMAN, B. D. y NORIEGA, L. ¿Dónde está dios? El problema del Sufrimiento Humano. 2008. Editorial Crítica. ISBN-10. 8484325636.
- GAMBETTA, J.M. et al. Sunburn in Grapes: A Review. Front. Plant Sci. [online]. 08 January 2021. Vol. 11, Article 604691. [Accessed 6 April 2025] DOI 10.3389/fpls.2020.604691. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.604691.
- SAVOI, S.; et al. From grape berries to wines: drought impacts on key secondary metabolites. OENO One. [online]. 17 September 2020. Vol. 54, no. 3, p. 569–582. [Accessed 6 April 2025]. DOI 10.20870/oeno-one.2020.54.3.3093. Disponible en: https://oeno-one.eu/article/view/3093
- SONG, J. et al. Influence of deficit irrigation and kaolin particle film on grape composition and volatile compounds in Merlot grape (Vitis vinifera L.). Food Chemistry. [online]. 15 September 2012. Vol. 134, Issue 2, 15 September 2012, p. 841-850. [Accessed 6 April 2025]. DOI https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.193. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814612004086
- VOLGAGGIO, F. G.; CIGLIA, F. P., y HADJADJ, F. En la tempestad, Dios: Sobre el dolor, entre la biblia y la filosofía. 1ª ed. Biblioteca de Autores Cristianos. 2024. ISBN. 978-84-220-2377-7.
- YOUNG, P.R. et al. Grapevine Plasticity in Response to an Altered Microclimate: Sauvignon Blanc Modulates Specific Metabolites in Response to Increased Berry Exposure. Plant Physiol. 2016 Mar;170(3):1235-54. doi: 10.1104/pp.15.01775. Epub 2015 Dec 1. PMID: 26628747; PMCID: PMC4775134.