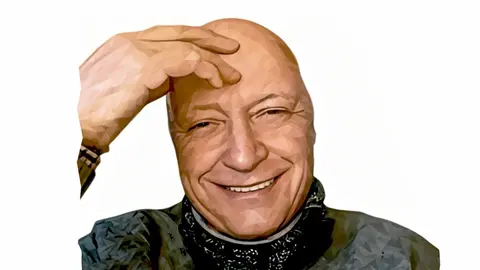Tras la expulsión de los moriscos de la península ibérica en el siglo XVII, el Imperio Otomano acogió a miles de exiliados musulmanes andalusíes. Algunos de ellos se asentaron en el Levante, incluyendo la región de Palestina. Este artículo explora las posibles huellas culturales, genealógicas y lingüísticas de ese desplazamiento, con especial atención a la transmisión oral, los apellidos, y la integración social en Palestina. Se apoya en fuentes históricas, estudios genealógicos y testimonios culturales.
1. Introducción
La expulsión de los moriscos de España (1609–1614), posterior a siglos de convivencia y conflicto en Al-Ándalus, marcó un éxodo forzado hacia el norte de África y el mundo islámico. El Imperio Otomano, potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental, acogió a estos refugiados. Palestina, bajo control otomano desde 1516, fue uno de los destinos posibles. ¿Persisten vestigios de aquel legado en la identidad palestina contemporánea?
2. Los moriscos y su diáspora tras la expulsión
Numerosos estudios han documentado la dispersión de los moriscos en el norte de África y el Imperio Otomano:
"Muchos moriscos encontraron refugio en Túnez, Argelia, Marruecos, pero también en tierras otomanas como Siria y Palestina" (Lévi-Provençal, 1950; García-Arenal, 2001).
Los viajeros otomanos del siglo XVII, como Evliya Çelebi, mencionan la presencia de comunidades andalusíes en ciudades como Damasco, Acre y Jerusalén.
3. Asentamientos andalusíes en el Levante otomano
Las autoridades otomanas facilitaron la integración de los refugiados, a menudo expertos en artes, agricultura, comercio y letras. Los registros muestran que en:
- Acre (Akka) y Jerusalén, había comunidades conocidas como "gharnatiyya" (granadinos).
- En Nablus, algunos clanes reclamaban ascendencia de emigrados de Al-Ándalus (El-Messiri, 1982).
Los apellidos como Al-Andalusi, Al-Gharnati, Al-Tartushi, o Al-Qurtubi pueden encontrarse en archivos otomanos y aún en familias actuales de Palestina y Siria.
4. Apellidos, memoria oral y cultura
Varios investigadores han señalado la permanencia de apellidos y tradiciones:
"El apellido ‘Al-Andalusi’ no es simplemente una marca geográfica, sino un reclamo identitario, que se conserva incluso siglos después de la diáspora" (García-Arenal y Wiegers, 2013).
La música tradicional palestina también conserva modalidades andalusíes, compartidas con Marruecos y Argelia, especialmente en la nuba y el uso de maqamat similares.
5. Continuidades culturales e identitarias
A pesar de siglos de asimilación, algunos elementos persisten:
- La revalorización de genealogías antiguas entre clanes urbanos.
- El uso simbólico del nombre Andalusí como expresión de prestigio cultural.
- Narrativas familiares orales que mencionan un origen “de España” o “de Granada”.
En contextos como la identidad palestina, marcada por el exilio y la reivindicación histórica, estos vínculos con Al-Ándalus adquieren nuevos significados.
6. Conclusión
Si bien no se puede establecer una continuidad biológica directa ni homogénea, los rastros de los moriscos andalusíes en Palestina son tangibles en el plano cultural, onomástico y simbólico. El legado de Al-Ándalus no solo vive en el Magreb, sino también en las piedras de Jerusalén, los apellidos de Hebrón y las leyendas de Jaffa.
Referencias Bibliográficas
- García-Arenal, M. (2001). Los moriscos. Madrid: Fundación Mapfre.
- García-Arenal, M. & Wiegers, G. (2013). The Expulsion of the Moriscos from Spain: A Mediterranean Diaspora. Leiden: Brill.
- Lévi-Provençal, É. (1950). L’Espagne musulmane au XIe siècle. Paris: Maisonneuve.
- El-Messiri, S. (1982). Israel and South Africa: The Progression of a Relationship. London: Zed Press.
- Çelebi, E. (1640s). Seyahatnâme [El libro de viajes]. Trad. y ediciones modernas turcas.