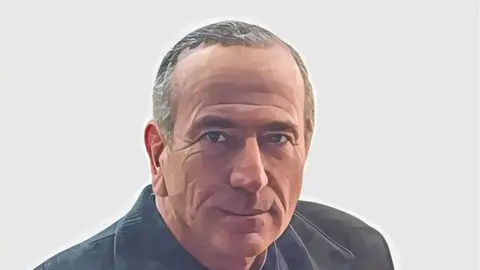Hace tiempo, un magnífico restaurante (Las Cuatro Estaciones) organizaba la llamada ‘cena de los doce vinos’ donde un escogido grupo de comensales disfrutaba de doce platos acompañados de los correspondientes vinos. Antes de cada servicio alguien relevante del mundo de la cultura, la política o la enología, glosaba el mostagán correspondiente. En una ocasión falló a última hora uno de los glosadores y recurrieron a mí. Abrumado por la responsabilidad pedí alguna orientación sobre cómo debería ser mi intervención; me contestaron que si no sabía quién pagaba la fiesta. ‘Las bodegas, supongo’, aventuré. No me costó encontrar la respuesta correcta, conocía a fondo el mundo farmacéutico donde las empresas financiaban los premios que se autoconcedían. Entonces comprendí que para elegir un vino con cierto criterio hacía falta un intermediario que conociera los secretos de las bodegas, de la misma forma que hacía falta la intermediación de un médico para elegir un medicamento, en ambos casos como consecuencia de la llamada ‘asimetría en la información’. Afortunadamente el sistema de salud nos facilita un prescriptor que conoce a las compañías farmacéuticas, pero no un consejero para elegir un vino, con las desastrosas consecuencias imaginables. Llevadas las cosas a un extremo, un amigo tenía a su servicio un ‘afinador de quesos’ que le aconsejaba qué fromage elegir y, en su caso, someter a una afinación en bodega el producto seleccionado.
Muy temprano decidí estudiar enología como complemento de la farmacología, en un lógico afán de que ‘no me la dieran con queso’, como reza el sabio refrán. Así, cuando leo en la prensa que tal sumiller elige ‘los diez mejores blancos’ o ‘el mejor vino por debajo de 10 euros’, me entra la risa floja pues viendo sus indicaciones puedo imaginar quién paga la fiesta. Siempre hay excepciones, pero viendo la carta de vinos de ciertos restaurantes o lo que suelen pedir mis compañeros de mesa, me hago consciente de la situación de indigencia intelectual en la que nos movemos en este terreno. Por supuesto, esto es aplicable a casi todos los órdenes de la vida, pero prefiero fijarme en el vino y el queso que resulta más entretenido.
No puedo, ni debo, contar el rosario de anécdotas que he vivido. Valga una pequeñísima muestra del disparate diario. Hace poco fui a ‘Gresca’, un restaurante de Barcelona al que su dueño, Rafa Peña, ha dado un sello de seriedad hace muchos años. Pedí un vino de su excelente carta y la joven camarera me preguntó si sabía el vino que había pedido, concretamente un vino de los llamados ‘naranjas’. No quise contestarle por respeto a su juventud y a la persona que me acompañaba. Cuento este caso en que la ofensa sufrida fue menor, incomparable con la que me infligió un conocido empresario que comandó un Vega Sicilia para acompañar las nécoras que habíamos elegido.