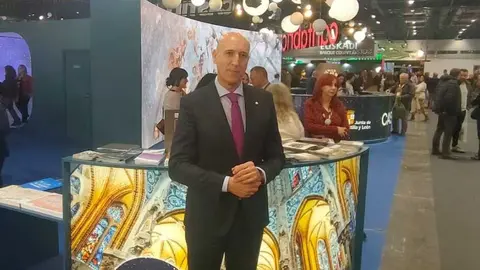Con motivo de la III Jornada contra la Desinformación, organizada por CLABE, El Diario de Madrid conversa con Borja Adsuara, abogado, consultor y profesor universitario, experto en derecho de la información y derecho digital. Referente en la reflexión jurídica sobre el ecosistema informativo y la protección de los derechos fundamentales en la era digital, Adsuara analiza los cambios legislativos que redefinirán la libertad de información en Europa y España.
El jurista participa en la mesa redonda en la que se presenta el libro Comprometidos con la verdad. Propuestas para mejorar la calidad del periodismo, una obra coral que reúne a profesionales, académicos y expertos en comunicación con un objetivo común: defender la veracidad, la independencia y la responsabilidad informativa frente a la desinformación y el ruido digital.
Su capítulo, dedicado al nuevo marco regulatorio de la información en España, repasa la evolución jurídica desde la Constitución de 1978 hasta las últimas normas europeas —como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA)— y alerta de un fenómeno paradójico: leyes que nacen para proteger la libertad de información, pero que podrían debilitarla.
“El secreto profesional del periodista, que era inviolable, empieza a tener fisuras”
Borja, su aportación en el libro se centra en el nuevo marco jurídico de la información en España. ¿Cómo resumiría el contexto actual?
Desde la Constitución de 1978, en cuyo artículo 20 se reconoce la libertad de información veraz, el desarrollo normativo había sido mínimo. Solo se reguló la cláusula de conciencia de los informadores, pero no se llegó a desarrollar la ley orgánica del secreto profesional. Ahora, con el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), se pretende hacerlo, pero el problema es que este reglamento no viene a proteger el secreto profesional, sino a limitarlo.
En teoría dice que lo protege, pero acto seguido enumera excepciones en las que se puede obligar a revelar las fuentes, no solo por orden judicial, sino incluso también por una autoridad administrativa. Eso rompe con un principio sagrado del periodismo: la inviolabilidad de las fuentes. Por eso me sorprende que se hable tan poco de esto. Si la Constitución ya lo protegía sin fisuras, ¿por qué introducir ahora las excepciones? Es una puerta abierta a vulnerar la libertad informativa.
En su capítulo también hace un repaso normativo desde 1978 hasta hoy. ¿Qué ha cambiado con la irrupción de las redes sociales y los nuevos actores de la información?
Mucho. Hoy cualquier ciudadano puede ser informante, y eso obliga a replantear las responsabilidades. No es lo mismo un medio de comunicación profesional que un usuario con gran alcance o ‘de especial relevancia’ en redes. Por eso en la Ley General de Comunicación Audiovisual se define como “influencer” a quien tiene más de un millón de seguidores en un canal o dos millones en varios, mientras que el anteproyecto de ley del Derecho de Rectificación lo rebaja a cien mil seguidores en una red o doscientos mil en varias. Esa incoherencia legislativa habrá que corregirla.
Pero más allá de la terminología, lo importante es entender que el derecho a la información pertenece a todos. Lo que cambia es el grado de responsabilidad y de rigor exigible. No es lo mismo equivocarse por error —una información falsa o inexacta— que difundir algo a sabiendas de que es falso y con intención de engañar. Ahí está la diferencia entre lo falso y lo falaz.
“Las fake news no son noticias falsas: son noticias falaces”
Ha insistido en varias ocasiones en la diferencia entre lo falso y lo falaz. ¿Por qué es clave hacer esa distinción?
Porque lo contrario de veraz no es falso, sino falaz. La falsedad puede deberse a un error, pero la falacia implica intención de engañar. Las fake news y los deepfakes no son simples errores, sino contenidos creados con ánimo de manipular, a menudo con herramientas de inteligencia artificial que hacen más difícil detectar el engaño.
Y ahí está el reto: mientras que una información inexacta se corrige con el derecho de rectificación, la información falaz debe sancionarse, porque supone un ataque deliberado a la verdad. Pero para evitar ambas lo fundamental es lo que siempre ha definido al periodismo: el método.
“No hay buen o mal periodismo. Hay periodismo… y cosas que no lo son”
¿Cuál sería, entonces, la principal propuesta para mejorar la calidad del periodismo?
Volver al origen: hacer periodismo. No hay periodismo bueno o malo, hay periodismo y cosas que no lo son. Y el periodismo se define por su método: contrastar fuentes, verificar la información y buscar la verdad.
Nos hemos acostumbrado a leer noticias sin enlaces a las fuentes originales. En mi campo, el jurídico, es escandaloso: se publican noticias sobre leyes o informes sin enlazar el texto legal o el documento. Por ejemplo, con el informe de la Comisión de Venecia sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, unos medios titularon que era un “varapalo al Gobierno” y otros que “avalaba su postura”. Casi ninguno enlazaba el informe. Así, la ciudadanía no puede contrastar y acaba informándose en redes o a través de influencers. Y entonces los medios se sorprenden de haber perdido credibilidad.
¿Cree que la desconfianza hacia los medios está justificada?
En parte, sí. Cuando una misma noticia se presenta de manera opuesta según el medio, el ciudadano se pregunta: ¿quién miente? Y si además no puede comprobar las fuentes, se refugia en quien le genera confianza, aunque sea un youtuber o un tiktoker.
Por eso insisto: el periodismo está para contrastar, no para reforzar sesgos ideológicos. Si cada medio solo busca alimentar el relato que le conviene, deja de cumplir su función social.
“La gente ya no se fía de los medios porque muchos han abandonado la veracidad”
Ha expresado preocupación por la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales. ¿Por qué considera que puede suponer un riesgo para la libertad informativa?
Porque permite a las plataformas eliminar contenidos o cerrar cuentas incluso cuando esos contenidos no son ilegales. Según la Constitución, el único límite a la libertad de expresión y de información es la ley. Si un contenido es ilegal, debe retirarse; si no lo es, no debería borrarse.
Sin embargo, la DSA otorga a las plataformas ese poder, y los gobiernos pueden presionarlas con sanciones de hasta el 6 % de su facturación global. Es una forma de censura indirecta: basta con insinuar que algo es “desinformación” para que la plataforma lo elimine por miedo a ser multada. Eso pone en peligro el Estado de Derecho.
No puede ser que los términos y condiciones de una empresa privada estén por encima de los derechos fundamentales. Ni que un CEO extranjero tenga más capacidad de retirar contenidos que un juez español.
Ha mencionado casos concretos de censura en redes sociales.
Sí, y son muy reveladores. En las elecciones catalanas, Twitter suspendió la cuenta de Vox por vincular inmigración y delincuencia. Podemos debatir si eso es correcto o no, pero la Fiscalía archivó el caso y reconoció que entraba dentro de la libertad de expresión. Lo preocupante es quién decide: ¿Twitter o la Junta Electoral Central?
Otro caso aún más grave fue durante la pandemia: YouTube borró la comparecencia en el Congreso de un epidemiólogo español de prestigio internacional, simplemente porque sus opiniones discrepaban de la versión oficial. ¿Quién le dio a YouTube el poder de censurar un contenido parlamentario?
Y por eso insisto tanto en la pregunta clave: ¿quién decide qué es información y qué es desinformación? Si lo decide un gobierno, desinformación será todo lo que le critique. Si lo deciden las plataformas, eliminarán lo que moleste a sus intereses, o a los gobiernos que le pueden sancionar.
También ha alertado sobre el nuevo proyecto de ley de información clasificada.
Sí. Se presenta como una modernización democrática de la vieja Ley de Secretos Oficiales del franquismo, pero en realidad amplía las excepciones para no publicar información. La ley de 1968, curiosamente, decía que el criterio de actuación de la Administración Pública es la publicidad y que, por tanto, toda la información de la Administración Pública debía ser pública salvo la que el Consejo de Ministros declarara secreta. Ahora sucede al revés: hay miles de motivos para denegar una información.
Esto, unido a la falta de un régimen sancionador en la Ley de Transparencia, deja al ciudadano indefenso. Una norma sin sanciones no es una ley, porque no obliga. Y mientras tanto, muchos funcionarios o cargos públicos pueden mentir sin consecuencias.
“Los gobiernos son los mayores difusores de desinformación”
¿Quién difunde más desinformación: los medios, las redes o los gobiernos?
Sin duda, los gobiernos. Y aquí incluyo al nacional, los autonómicos y las instituciones europeas. La desinformación institucional es gravísima porque se reviste de autoridad.
Igual que propongo sanciones para los periodistas que se inventan hechos, también debería haber inhabilitación para los cargos públicos que mienten. La transparencia no consiste solo en publicar datos, sino en decir la verdad. El deber de transparencia lleva implícito el deber de veracidad. Lo contrario de la transparencia no es la opacidad, sino la falsa apariencia, la mentira. Y una administración que miente a los ciudadanos incumple su deber esencial.
“O hacemos periodismo o hacemos otra cosa”
¿Cuál sería entonces la hoja de ruta para recuperar la credibilidad del periodismo?
No hay soluciones automáticas, pero sí principios claros. El primero, volver al método periodístico: contrastar varias fuentes y buscar la verdad. Cuando no se hace eso, no se hace periodismo.
El segundo, fortalecer los mecanismos de corregulación. Hasta ahora existía la autorregulación, con comisiones deontológicas que funcionaban de forma irregular. Ahora, con la CNMC como autoridad reguladora y organismos profesionales de autorregulación (al estilo de Autocontrol de la Publicidad), puede establecerse una especie de “VAR” del periodismo: un jurado independiente con profesionales del periodismo y especialistas en derecho de la información, que revise las decisiones de moderación (censura) de las plataformas o determine cuándo una información no cumple los estándares profesionales. Siempre será mejor que dejar esa decisión a un Gobierno o a una red social.
Y el tercero, defender activamente la libertad de información. Cada vez hay más gente preocupada de limitarla y menos gente preocupada de defenderla. Pero sin libertad informativa no hay democracia posible.
¿Qué mensaje le gustaría dejar con esta jornada contra la desinformación?
Que la mejor manera de combatir la desinformación no es con más leyes ni con más censura, sino haciendo verdadero periodismo. El enemigo no es la tecnología ni las redes, sino la pérdida del rigor. La verdad no se impone por decreto: se busca, se contrasta y se defiende.