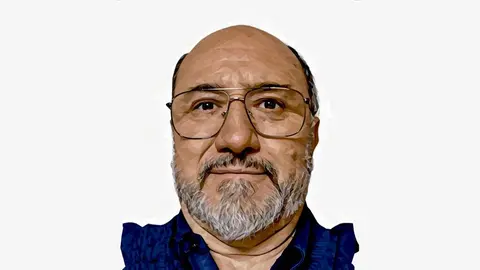En un tiempo en el que todo se mide, se compara y se convierte en ranking, incluso la felicidad ha sido objeto de escrutinio estadístico. El World Happiness Report, publicado anualmente bajo el auspicio de organismos internacionales y académicos de prestigio, pretende ofrecer una clasificación de los países según el nivel de felicidad de sus ciudadanos. A primera vista, esta iniciativa puede parecer benévola: ¿quién estaría en contra de la felicidad? Pero basta con observar con detenimiento su metodología, sus supuestos políticos y sus implicaciones culturales para detectar una peligrosa tendencia: la colonización emocional del mundo bajo parámetros homogéneos y discutibles.
El primer y más evidente problema del World Happiness Report es su definición de felicidad. El informe la reduce a una serie de indicadores como el PIB per cápita, la expectativa de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la ausencia de corrupción. Estos criterios, aunque no carecen de sentido, son claramente insuficientes y, sobre todo, profundamente sesgados ¿Puede alguien sostener seriamente que la felicidad de una comunidad tradicional en los Andes, en el Sahel o en el Sudeste Asiático, en Sicilia o en nuestra Axarquía malagueña, puede medirse con las mismas métricas que las de un habitante de Oslo o Vancouver?
Más aún: la idea misma de que la felicidad puede y debe medirse revela una mentalidad tecnocrática y utilitarista que empobrece la experiencia humana. La felicidad, en las culturas clásicas y tradicionales, no era un dato estadístico, sino una consecuencia de la buena vida: la que está guiada por la virtud, por el cumplimiento del deber y por la pertenencia a una cultura. La noción griega de eudaimonía o la romana de beatitudo están muy lejos de los parámetros psicológicos o económicos del informe.
Desde el punto de vista fisiológico pronto estaremos en condiciones de medir los niveles de endorfinas el mejor indicador de la felicidad que cada uno siente. Hoy se puede medir en ensayos complejos individuales, pero pronto podrá hacerse de forma generalizada, con lo que la discusión estadística habrá acabado: se podrá saber objetivamente hasta qué punto una población es feliz, ya viva con un PIB per cápita bajo o alto, o en un régimen más o menos autoritario. Quizá nos llevemos sorpresas.
Además, si realmente queremos evaluar el bienestar de una sociedad, deberíamos atrevernos a considerar otros indicadores, menos amables, pero más reveladores. ¿Por qué el informe no tiene en cuenta las tasas de suicidio, que en muchos de los países más “felices” son alarmantes? ¿Por qué se omite el consumo generalizado de psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos, que indican una población medicada para soportar su propia existencia? ¿Y qué decir de la dipsomanía, camuflada como costumbre social? Estos datos ofrecen una imagen más sombría, pero quizás más realista, del estado emocional de las sociedades que encabezan el ranking.
El segundo gran problema es el sesgo cultural que subyace al informe. Desde hace años, los países nórdicos ocupan los primeros puestos: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia. Se trata de sociedades con altos niveles de renta, instituciones sólidas y un elevado grado de secularización. Pero también son países con graves problemas de soledad, bajas tasas de natalidad y pérdida de sentido de las relaciones interpersonales.
Que estos modelos sean presentados como arquetipos de felicidad revela una intención, quizás no explícita, pero sí evidente: promover una determinada forma de organización social como deseable y universal.
Esta universalización no es inocente. Al igual que ocurre con otros índices globales —de desarrollo humano, de libertad económica, de transparencia— el World Happiness Report se convierte en una herramienta de presión política y cultural. Los gobiernos son incentivados a aplicar políticas que los hagan "subir en el ranking", aunque estas decisiones no respondan a las verdaderas necesidades o aspiraciones de su población.
Frente a esta visión empobrecida, es necesario reivindicar formas de vida donde la felicidad brote de vínculos fuertes, del arraigo y del sentido de pertenencia. La cultura mediterránea, por ejemplo, ha sabido conservar, a pesar de la modernidad, el valor de la familia, del tiempo compartido, de la conversación pausada y del goce moderado. En este sentido, la Comunidad de Madrid ofrece un ejemplo excelente de cómo puede vivirse con alegría sin necesidad de figurar entre los países más “felices” del mundo. Aquí, el clima, la gastronomía, la vida de barrio, las redes familiares y sociales, el arte, la historia y la espiritualidad conforman un ecosistema humano que permite a las personas sentirse acompañadas, útiles y dignas.
La verdadera felicidad no es la que se mide, sino la que se cultiva. No la que se exalta en encuestas, sino la que se susurra en la intimidad. Y en ese sentido, ni las estadísticas nórdicas ni los rankings globales deberían decirnos cómo vivir. Porque no todo lo que se puede medir importa, y no todo lo que importa puede medirse.