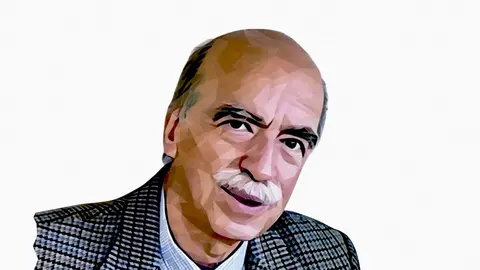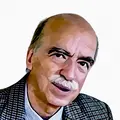Durante buena parte de los siglos XIX y XX, pertenecer a la masonería era, en España, casi una declaración de intenciones: significaba pensar por cuenta propia en un país que, durante largos periodos, castigó la independencia intelectual. Médicos y farmacéuticos figuraron entre los grupos más representados en las logias, no por afán conspirativo, sino por vocación ilustrada. Habían estudiado ciencias, trataban con la vida y la muerte, y buscaban comprender el mundo desde la razón, la observación y la ética humanista. Aquello, en tiempos de censura y dogmas férreos, bastaba para levantar sospechas.
El caso más conocido es el del doctor Luis Simarro Lacabra (1851–1921), neurólogo, catedrático y pionero de la psicología experimental en España. Fue miembro destacado del Grande Oriente Español y llegó a ser Gran Maestre. Defendió el pensamiento libre y la educación laica cuando hacerlo podía costar el puesto, o algo peor. Simarro, mentor de Ramón y Cajal – al que se atribuye pertenecer a la masonería, aunque sin pruebas -, representa esa generación de científicos convencidos de que la ciencia debía emancipar a la sociedad del miedo y de la ignorancia. Su nombre acabaría ensuciado por prejuicios que confundían secretismo con conspiración.
Otro ejemplo es el de Pablo Gómez Moure (1833–1897), médico y farmacéutico gallego afincado en Tarifa. Impulsó la logia “Bercelius”, nombre tomado de un químico sueco, y trabajó para modernizar la sanidad local. Lejos de cualquier “sociedad secreta” de novela, su masonería fue cívica, casi pedagógica. A él se sumaron profesionales de la botica y de la medicina rural que entendían su labor como un servicio al progreso moral y sanitario de su entorno.
El doctor Enrique Castell Baldó (1878–¿?), Venerable Maestro en las logias “Isis y Osiris” de Sevilla y “Luis Simarro” de Madrid, fue uno de los muchos represaliados por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Su expediente, conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, muestra con crudeza el clima de intolerancia por el que pasaron: el solo hecho de asistir a una ‘tenida’ o de firmar una carta con un nombre simbólico bastaba para perder el derecho a ejercer.
También Narciso Vázquez Lemus, médico pacense y republicano, sufrió el estigma de “masón” como si fuera un delito. En realidad, había defendido desde la logia Pax Augusta la higiene pública y la vacunación, lo que hoy parecería la conducta más cívica posible. Otros, como el farmacéutico Francisco Saval, fundador de una cooperativa farmacéutica en Málaga en los años treinta, integraban redes de apoyo profesional y mutualismo inspiradas en valores fraternales más que en ritos prohibidos. Fue desposeído de su farmacia y juzgado como masón tras la Guerra Civil.
Lo cierto es que, más allá de símbolos, la masonería fue —en su mejor versión— una escuela de libertad y de ciudadanía. En su seno convivían médicos, maestros, abogados y artesanos; todos compartían la idea de que el progreso moral y científico no necesitaba tutela eclesiástica ni estatal. Y eso, en una España de censuras sucesivas, - que comenzaron con Fernando VII y siguieron en la Restauración y en la dictadura - resultaban intolerables. De ahí que miles de profesionales fueran perseguidos, expulsados de colegios oficiales, encarcelados o inhabilitados, no por lo que hicieron, sino por lo que pensaron.
Hoy, cuando se consultan los archivos del CEHME (Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española) o los fondos judiciales de Salamanca, asombra la cantidad de sanitarios comprometidos con la ilustración, la beneficencia y la educación. No eran sectarios: eran ciudadanos que creían en la libertad de conciencia.
Afortunadamente, ese tiempo pasó. La libertad de pensamiento, aunque nunca absoluta, dejó de ser motivo de sospecha. El médico o el farmacéutico actual puede afiliarse a un, a una asociación científica, a un sindicato, o incluso a una logia masónica si lo desea, sin que eso suponga un estigma. La sociedad ya no se escandaliza por la pertenencia a una organización de pensamiento, del mismo modo que no censura al que corre maratones o reza el rosario.
Y, sin embargo, conviene recordar una frontera moral: la que separa la libertad de conciencia de la manipulación sectaria. La masonería clásica —como tantas hermandades filosóficas o religiosas— no perseguía someter la voluntad de nadie ni arruinar su vida. Las auténticas sectas, en cambio, destruyen la autonomía personal y la economía de sus miembros. De ahí la importancia de distinguir entre asociación libre y dependencia destructiva.
La historia de los médicos y farmacéuticos masones nos deja, una lección de cordura: que cada cual piense como quiera, crea en lo que quiera y se afilie a lo que le parezca mejor, siempre que lo haga en libertad y sin renunciar al juicio propio. En eso consiste, quizá, la verdadera salud mental y espiritual de una sociedad.