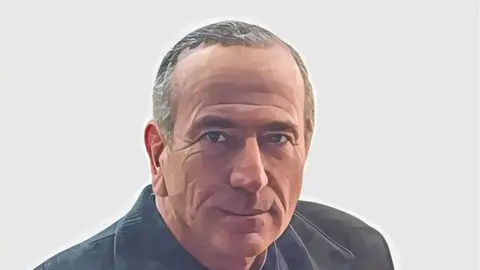Las democracias parecen resfriadas: tosen promesas incumplidas, padecen fiebre de populismo y estornudan corrupción. América Latina atraviesa, en distintos países, una de esas crisis de garganta cívica. En la actualidad, gobiernos que llegaron con discursos de cambio, se enfrentan al desencanto colectivo. Los que juraron estabilidad, viven crisis internas y el ciudadano común ya no sabe si la receta es votar o rezar.
Un mandatario debería ser el médico del sistema, no el virus que lo agrava. Debería cuidar el equilibrio entre justicia y libertad, entre autoridad y respeto a los derechos y deberes. Pero en muchos países —y Colombia no es excepción— los jefes de Estado actúan como pacientes que niegan su enfermedad o como curanderos de feria que prometen milagros a punta de discursos huecos.
En medio de ese cuadro clínico, la pregunta vuelve a ser urgente: ¿para qué sirve un presidente cuando la democracia está enferma?
La última crisis verbal y tuitera entre Donald Trump y Gustavo Petro lo demuestra. Un presidente estadounidense que califica al colombiano de “líder del narcotráfico” en respuesta a una denuncia —por la muerte de un pescador en aguas internacionales—, mientras Washington anuncia redadas marítimas contra el tráfico de drogas, y el gobierno de Venezuela se mueve en medio de un acoso que puede terminar en invasión.
Como si fuera poco, resucita la confesión del exjefe de inteligencia venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien aseguró que el régimen de Hugo Chávez financió ilegalmente campañas políticas de izquierda en América Latina y Europa: desde Ernesto Kirchner hasta José Ignacio Lula Da Silva, desde Evo Morales hasta Gustavo Petro, pasando por Podemos en España y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Una red de favores ideológicos aceitada por PDVSA, la gran caja negra del socialismo bolivariano.
Y ante ese escenario, la pregunta se vuelve inevitable: ¿para qué sirve un presidente, si en lugar de fortalecer la democracia, la debilita y una vez llega por ella al poder, la usa, la manosea y la desprecia?
En la historia moderna, Abraham Lincoln entendió que gobernar en tiempos de fractura exige cuidar la unidad sin aplastar la diferencia. Nelson Mandela enseñó que el poder solo vale si cura, no si humilla. Hannah Arendt advirtió que el totalitarismo se alimenta de la gente que deja de pensar y prefiere seguir al caudillo. Y Simón Bolívar, en su carta de Jamaica, ya alertaba que los pueblos pueden ser víctimas de su propia impaciencia cuando buscan libertadores en vez de instituciones sólidas.
Colombia vive hoy una coyuntura que parece repetirse con otros nombres y colores. El gobierno de Gustavo Petro entra en su recta final, con varios logros sociales, pero también con tensiones que sofocan el ambiente. A la vuelta de la esquina, el país se asoma a nuevas elecciones presidenciales sin haber resuelto sus dolencias crónicas: desigualdad, injusticia, campo y ciudad divorciados, izquierda y derecha turnándose en el insulto como forma de debate.
Y cuando eso ocurre, el presidente —sea quien sea— tiene dos caminos: o gobierna para sanar, o se convierte en el síntoma más visible del mal. Una democracia enferma no se cura con insultos, sino con razones; no requiere vencedores, sino acuerdos; no pide devotos, sino instituciones fuertes.
El peligro de los extremos —de izquierda o de derecha— es que ambos terminan despreciando lo común: la verdad, el respeto y el límite. Un gobierno de izquierda que confunde justicia social con revancha es tan peligroso como uno de derecha que convierte el orden en autoritarismo. En ambos casos, la democracia se marchita, y el ciudadano queda con la nostalgia del equilibrio, de un sendero que a diario se debe construir.
Por eso, el presidente que realmente sirve es aquel que no gobierna para su tribu, sino para todos. El que escucha más de lo que ordena. El que educa más de lo que amenaza. El que sabe que su poder no es eterno ni absoluto. El que recuerda, como decía Benjamín Constant, que “el poder debe ser limitado para que la libertad sea posible”.
Hoy, en Colombia y en buena parte de América Latina, la gran tarea no es solo elegir un nuevo presidente, sino recordar para qué lo elegimos. No un salvador, no un enemigo, no un influencer con micrófono, sino un servidor público capaz de encarnar el equilibrio entre ética y eficacia, entre razón y deber.
La democracia, incluso enferma, sigue siendo el mejor remedio. Pero necesita gobernantes que no teman al debate, ni teman perder el poder si con ello fortalecen las instituciones. Porque, al final, un verdadero presidente no se mide por los aplausos que recibe, sino por la libertad que protege. Y en tiempos de fiebre política, esa virtud es el termómetro más confiable para la salud de una nación. Solo así se aprenderá para qué sirve un presidente. Opiniones y comentarios al correo jorsanvar@yahoo.com