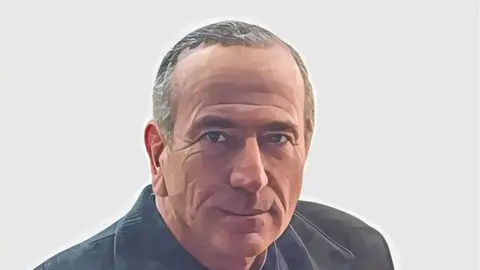Los españoles somos muy dados a poner a todo nombre, apellido o mote, y de esa costumbre no se han librado ni las Constituciones. Las normas de todas las normas. La Constitución de 1978, la de la Concordia, no es una excepción. Si destaca en algo, además de que acaba de celebrar sus cuarenta y seis años, es que fue fruto de la negociación y del consenso. No todas pueden presumir de lo mismo. Algunas otras, las más (y ha habido seis) son normas de parte. De una parte; quiero decir, de ideologías que tratan de superponerse sobre otras. No es el caso de la de 1978, que trató de conjugar el respeto a los sentimientos de toda España. Para llegar hasta ella, los españoles hemos dado muchos pasos y padecido demasiadas confrontaciones. En su honor, me he propuesto hacerle como regalo de cumpleaños una breve mención de sus ancestros.
La Constitución de 1812, la “Pepa”, tuvo una vida efímera de sólo dos años. Se derogó en 1814 con la vuelta del absolutismo a España. Fue valiente e introdujo conceptos revolucionarios para su época: la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y lo que fue más importante la limitación de los poderes del monarca. Además, consagró el derecho a la libertad de expresión y a la propiedad privada.
Después vino el Estatuto Real de 1834, con María Cristina de Borbón como regente, la cuarta esposa de Fernando VII y la madre de Isabel II, la de la coplilla “María Cristina me quiere gobernar …” que hizo famosa un cubano y que no se sabe si la comenzaron a cantar los liberales para fastidiar a los carlistas de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del Rey y pretendiente a la corona, o viceversa, esto es, los carlistas para fastidiar a los liberales. O, en fin, si la entonaban todos al unísono para mofarse de Agustín Fernández Muñoz, íntimo de la reina. El Estatuto fue una carta otorgada flexible, breve e incompleta similar a la concedida por Luis XVIII a los franceses. Un “trágala” para la regente, más cerca de los absolutistas que de los liberales, que tuvo que tragar con recortar los amplios poderes que querían los absolutistas en favor de una soberanía compartida entre las Cortes y el Rey y de la separación de poderes. El Estatuto pretendió conjugar el orden y la libertad, la tradición con las ideas nuevas, y buscó, sin éxito, la conciliación de los españoles divididos en extremos ideológicos. No contentó a nadie. Su vida también fue breve.
En 1837 llega la llamada “Constitución progresista”. Un texto conciliador, inspirado en la de 1812, que instaura una auténtica Monarquía Constitucional e incorpora, por vez primera una declaración sistemática y homogénea de derechos: la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, las garantías penales y procesales, el derecho de petición, la igualdad, el acceso a los cargos públicos y las garantías del derecho de propiedad. Una pena que no pudiese ayudar a contener la inestabilidad política de la época (hubo más de once Gobiernos en los cuatro años de regencia de María Cristina). Sobrevivió solo hasta 1845. Otra ocasión desperdiciada para que los españoles aparcaran sus diferencias. Al decir de Pérez Galdós, con su derogación se pospuso la paz entre las dos Españas: la antigua y la moderna.
Durante el reinado de Isabel II, casi todo el tiempo estuvo vigente la Constitución de 1845. Un paso atrás. Las Cortes se limitaron a reformar la Constitución de 1837, dando lugar a un nuevo texto en el que el Congreso perdió poder frente al Rey; se limitaron el sufragio y la separación de poderes, se suprimió el juicio por jurados y la posibilidad de participar en los Ayuntamientos y se declaró que la religión de la nación española era la católica. El resultado de los moderados por conciliar tradición y revolución resultó un auténtico fracaso y confirmó la regla de nuestro constitucionalismo: el cambio de grupo político en el poder determina el cambio de las constituciones.
Con el descontento hacia el régimen de Isabel II, tras el triunfo de “la Gloriosa”, llega la Constitución de 1869 con un alma revolucionaria que ilusiona al pueblo español. Para su redacción se fija en dos constituciones extranjeras: la belga de 1831 considerada la más democrática del momento y la norteamericana de 1787 por su concepción del origen del poder y sus límites y su reconocimiento de los derechos individuales. Recoge de nuevo la soberanía nacional y el sufragio universal; se instalan nuevos derechos y regresan otros derogados: el juicio por jurados, la libertad de enseñanza, la acción popular, el derecho de asociación, la libertad de cultos…
La Restauración trajo la llegada de Alfonso XII, “el Pacificador” y una nueva y longeva Constitución, la de 1876, que pervive hasta el Golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 y permite mantener la alternancia de partidos. El texto plasma que el presidente del Gobierno no responde ante las Cortes sino ante el Rey, a quien le corresponde nombrarlo, disolverlas y convocar nuevas elecciones; consagra de nuevo la cosoberanía y el sufragio universal masculino. Aunque conserva una amplia declaración de derechos individuales refrendados en 1869 abre la posibilidad de que las leyes ordinarias los limiten, recorten o incluso los suspendan. En los temas conflictivos opta por una redacción ambigua dejando la concreción a las leyes que la desarrollen, con lo que hace posible que, sin necesidad de alterarla, cada partido gobierne con sus propios principios. La cuestión religiosa, la salda con la afirmación del carácter confesional del Estado, pero admite la tolerancia a las opiniones y el culto de las demás religiones, siempre que se respete la moral cristiana.
La antecesora inmediata de la Constitución de 1978 fue la Constitución de la República de 1931, vigente hasta el final de la Guerra Civil española. Una constitución rupturista y de espíritu reformista que bebe de algunas de sus predecesoras la de 1812, la de 1869 y de la nonata Constitución federal de la primera república de 1873. En el plano internacional escucha a la Constitución mejicana de 1917, a la alemana de 1919 y la austriaca de 1920. La Constitución de “la niña” aspira a establecer una democracia que supere el concepto de igualdad al que impregna de carácter social. Se inspira en los principios de democracia, regionalismo, laicismo y economía social. Recoge la elección de las Cortes por sufragio universal, libre y directo y, por primera vez, reconoce el voto de la mujer. En el tema regional reconoce la autonomía de municipios y regiones. La cuestión religiosa es la que peor resuelve, no se limita a proclamar que el estado no tiene religión oficial y a suprimir el apoyo económico estatal a la Iglesia Católica y a las órdenes religiosas a las que considera meras asociaciones, sino que les prohíbe el ejercicio de la enseñanza, violando así el derecho a la libertad de educación. Además, declara suprimidas las órdenes religiosas que en sus estatutos incluyan el voto de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado, instando a la nacionalización de sus bienes. Un ataque directo a los jesuitas por su voto de obediencia al Vaticano. En definitiva, convierte la aconfesionalidad en anticlericalismo. Su hombre clave fue Manuel Azaña y en su haber está la legalización del matrimonio civil y el divorcio, la reforma del ejército, la extensión de la educación, la reforma agraria y la concesión de la autonomía a Cataluña. En su contra el sectarismo, el tono y el modo: “España ha dejado de ser católica” “La república está por encima de la Constitución”. “Ni todos los conventos de Madrid valen la vida de un republicano”. “La república será de izquierdas o no será”. En suma, el pecado de la Constitución de 1931 es que no fue fruto del consenso entre las fuerzas políticas, sino de acuerdos entre los socialistas y los radicalsocialistas que no tuvieron en cuenta las opiniones de la derecha y legislaron y gobernaron ajenos a quienes perjudicaban. Lo dijo muy claro Ortega y Gasset: “No es esto, no es esto. La república es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo”
Y el tiempo nos trajo aires de Guerra y una dictadura con largos años de leyes franquistas desconocedoras de derechos que creíamos consagrados como la libertad de reunión o de expresión hasta que la Transición nos trajo una nueva Constitución, esta vez sí, de la concordia. Ayer, seis de diciembre de 2024, durante su cumpleaños asistimos, otra vez, al desaire de partidos minoritarios que no creen en la unidad nacional. Pero lo más preocupante es que nuestro presidente, por mor del poder, lejos de cambiar o reformar la Constitución de 1978 pretende dinamitarla, pasar de un Estado con una única soberanía, a una especie de plurinacionalidad confederada, asimétrica y no definida que rompe con los principios de igualdad y solidaridad que tantos siglos nos ha costado conseguir en nuestra tradición constitucional y en nuestra historia. Para ello cuenta con su propio Frente Popular.
¿Será posible que cometamos los mismos errores?