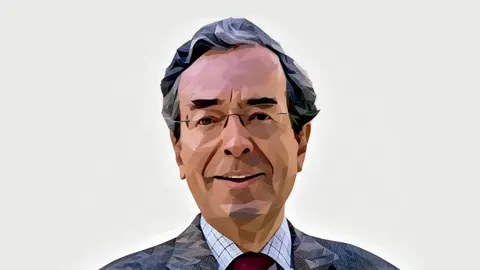Comprender el rango estético de la violencia colombiana ha sido uno de los persistentes escollos que han debido sortear nuestros novelistas. Si en la pintura la interpelación figurativa nos abrió dimensiones para construir un relato sin maniqueísmos ni enjuiciamientos, en la literatura el camino ha sido transitado con no pocos esmeros, concluyendo – con una tendencia pertinaz – en obras moralizantes, ideologizadas y de limitado valor artístico. Confundido con el testimonio - tan necesario en el periodismo o las ciencias sociales – el vigor escritural vertido a la recuperación de aquellos episodios desbordados de dolor que tuvieron una motivación política y sembraron al calor de los idearios partidistas estelas de odio, debe decantarse en la memoria para lograr arribar a las esferas del arte.
Con orígenes que se cruzan y cargas alegóricas que moldean la siquis de quienes la padecieron, la de Colombia no es una sino muchas violencias. Múltiples rostros y antifaces que la rabia y la pena heredada convertían en la ira colectiva de ejércitos delirantes empeñados en la venganza y la acumulación. Así, nuestra historia se tejió con las refriegas de infinitas guerras civiles, para una vez emancipados condenarnos a las rencillas del bipartidismo, las disputas de los modelos de gobierno y la ambición por acumular tierras y hacer riqueza en una nación apenas incipiente y tan pródiga como sangrante.
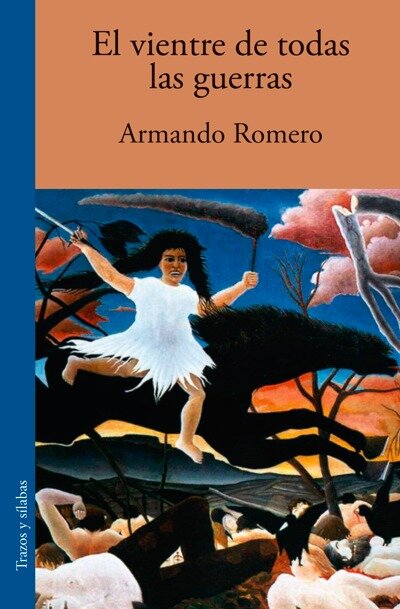
Para saldar una deuda con la literatura colombiana y restañar en la tradición novelística lo que siempre ha sido un pasaje maltrecho y dispar, Armando Romero ha incursionado en dos periodos que dialogan, se bifurcan, se hacen guiños atemporales, pero por encima de todo, aleccionan y gratifican al lector. A ese mismo curioso ser de hábitos librescos que se ha esforzado en descifrar desde la ficción nuestra difusa identidad nacional o en dibujar desde la fantasía literaria la fisionomía del poder en un país acostumbrado a la llaga y el extravío.
A la sombra de los próceres, en el siglo XIX medraron curtidos guerreros de ambición desaforada y con vocación exclusiva para las técnicas del combate y la beligerancia. Insaciables acumuladores, enarbolaban banderas que luego hacían jirones. Bastaba que las brasas ardientes se enfriaran en una tregua para que sus juramentos y prédicas se deshicieran y mutaran de bando con la facilidad con que un infante cambia de juguete. A esta estirpe pertenecen Primitivo y pacífico, hermanos entrenados para encarar los caminos más agrestes, urdir todo tipo de tretas, maquinar las más venales estrategias y vencer al más enconado de sus rivales. Entre curas conservadores que maldicen a sus oponentes, minas de oro escondidas en la manigua, delatores esparcidos en los meandros del pacífico, extranjeros instigadores y componendas para enfrentar los asomos de la temida Regeneración, la geografía hacendataria del Pacífico sirve de escenario en un tiempo narrativo que se ajusta con soltura a los desenfrenos de la avaricia y la confrontación.
Contrapuesto a este plano en el que un avieso italiano llamado Ernesto Cerruti abre fuego contra sus detractores y mueve los hilos del poder en la provincia, la reportera Aminta y el escritor Ariel, en un Madrid Contemporáneo, empeñados en pesquisas, rastrean la urdimbre de una red criminal en la que el bestiario de la infamia nacional adquiere visos de pesadilla. ¿Cómo puede entrelazarse los líos diplomáticos del gobierno de Rafael Núñez con la escritura febril de una novela por un autor colombiano en Europa, y los Almogávares, esa alianza criminal de franquistas, mafia rusa y paramilitares? Mientras unos celebran armisticios, constituciones teocráticas y destierros, en el mundo de hoy las cavernas de la virtualidad disuelven identidades y nos aboca a las catacumbas de la sofisticación del mal. De un estado fallido en sus albores republicanos a los propósitos justicieros de una periodista que al tiempo que escribe reseñas de películas sobre la falange se cuestiona moralmente, hay un trecho ético que une las temporalidades en función de un conflicto universal.
Mientras algunos agotan páginas en fórmulas facilistas e ingenuamente creen captar la esencia de nuestros viscerales conflictos con retratos que caricaturizan las expresiones poliédricas de la entraña de la guerra, Armando Romero ha escrito un libro que, en su calculada crudeza, cifra la génesis exacta de nuestros peores años. En su aliento universal y ambición totalizante, El vientre de todas las guerras reafirma el lugar de la novela como género proteico y voraz. Lo actual no puede esfumarse en la evanescente reseña de la prensa y el pasado anquilosarse en la rigidez marmórea de la historia. Colombia, por su complejidad y matices, es un relato trizado y un espejo de mil caras. Por lo mismo, ha de merecer novelas como esta. Leemos El vientre de todas las guerras para experimentar la desazón de sentirnos colombianos.