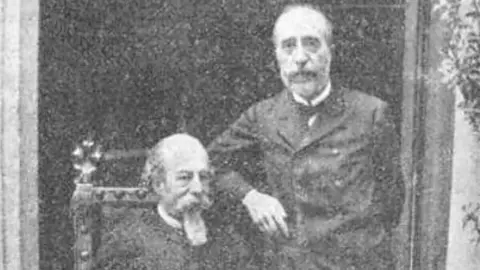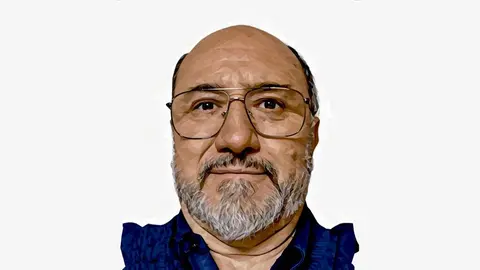Fue el escritor Julián Marías quien propuso la denominación “Escuela de Madrid” para dar un nombre diferenciador al conjunto de estudios filosóficos que nacieron del pensamiento de José Ortega y Gasset. Ahí se incluye, junto a la obra de José Ortega y Gasset, la de otros muchos autores que estuvieron vinculados, de algún modo, con su pensamiento filosófico. Y, precisamente, Madrid había sido, a lo largo de los siglos, un eje que vertebró y aglutinó esa escuela filosófica, que nada tuvo que ver con la otra “Escuela de Madrid” relacionada con el arte. Pues esta se caracteriza por su identificación con la obra filosófica e incluso literaria de José Ortega y Gasset; ya que dicha escuela ha estado conformada y estructurada por su propio pensamiento y, naturalmente, por el de diferentes filósofos - no necesariamente madrileños – que también estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con la filosofía “orteguiana”. Algunos de estos autores fueron Manuel García Morente (1886 – 1942. Hijo de padre anticlerical. En el año 1937 se convirtió al catolicismo y dos años antes de morir fue ordenado sacerdote), María Zambrano (participó con Ortega y Gasset en la tertulia de la Revista de Occidente), José Gaos, Pedro Laín Estralgo, el propio Julián Marías, José Luis Aranguren, Xabier Zubiri (uno de los más destacados alumnos de Ortega) o Manuel Granell, entre otros.
Los principios en que se inspira la “Escuela de Madrid” parten de 1914; ya que tienen como referencia la obra de Ortega titulada “Meditaciones del Quijote” y aunque ahí pudo haber surgido el nexo vinculante, no es el único nexo, ya que hubo autores que inicialmente eran cercanos al pensamiento de Ortega y tomaron otros rumbos.
En 1850 José Ferrater Mora incluye en término “Escuela de Madrid” en su Diccionario de Filosofía.
Por lo tanto, esta escuela, aún refiriéndose a autores, se refiere a algunas de las obras que crearon esos autores que tenían como referencia y punto de partida la obra de José Ortega y Gasset ; y que desde esa pauta inicial – o quizá fundacional - fueron capaces de desarrollar su propio pensamiento, que, en ocasiones, guardaba paralelismo con el pensamiento de origen y en otras ocasiones, partiendo de lo mismo, latía sobre un poso diferente.
Pero la mayoría de estos autores lograron ser reconocidos juntos y a la vez por separado, y eso representó todo un camino sorprendente que ha ido proyectándose hacia otros continentes. Pues no solamente quedó en España y ni tan siquiera en Europa.
Y por esa razón es de nuevo Madrid quien da nombre a un movimiento filosófico o a una escuela filosófica que recreando las ideas de un pensador español contemporáneo ha sido capaz de extenderse hacia el índole universal, en el que autores literarios como Miguel de Unamuno o Antonio Machado también estuvieron muy presentes.
José Ortega y Gasset había nacido en 1883 en la calle Alfonso XII de Madrid y murió en Madrid en 1955. La familia y algunos amigos íntimos velaron esa noche su cadáver y aprovecharon para leer o releer algunos de los textos que Ortega había escrito sobre la muerte. Se ha dicho que a pesar de haber tenido a lo largo de su vida una relación, a veces crítica, con la religión... aseguró Carmen Castro, esposa de Xavier Zubiri e hija del historiador Américo Castro, que antes de morir se había confesado con el padre capuchino José Gonzalo Zulaica y que justo antes de expirar besó dos veces con devoción la Cruz de Cristo.
Su relación con muchos de los escritores de su tiempo puso de relieve el gran interés que Ortega sentía por los mundos literarios. Conoció y frecuentó a Antonio Machado, a Federico García Lorca, a Juan Ramón Jiménez o a Miguel de Unamuno. Con Antonio Machado mantuvo una estrecha relación de la que han quedado numerosas cartas y reseñas sobre los libros que ambos autores habían escrito y comentado. Machado planteó en alguna de ellas su mucha preocupación por el problema nacional que radicaba, además de en otras cosas, en esas “dos españas” tan machadianas que explicitó en algunos de sus versos, pues Machado era partidario de una renovación profunda en la política.
Ortega fue discípulo de Unamuno, pero mantuvo un continuo enfrentamiento, ya que ambos veían de muy distinto modo la solución a la crisis española. Unamuno en un principio creía que la solución vendría de la integración cultural de España en Europa. Sin embargo, unos años después, abandonó ese interés por la cultura europea y se decantó por la tradición española. Ortega sigue manteniendo que la regeneración solamente vendría de la incorporación de la cultura española a la europea: “España es el problema y Europa la solución”.
Ambos escritores mantuvieron solemnes diferencias a pesar de que ambos estaban de acuerdo con la cultura de occidente. Pero pertenecían a distintas generaciones y por lo tanto a distintos modos de entender lo que sucedía. Ambos concebían maneras diferentes de comprender España y maneras también muy diferentes de interpretar El Quijote y así lo trasmitieron en sus obras. Ortega en su obra “Meditaciones del Quijote” publicada en 1914, reflexiona sobre lo periférico de la obra de Cervantes, no se centra en su significación más honda. Se pretende señalar un antes y un después del pensamiento español. Sin embargo, Unamuno en “Vida de Don Quijote y Sancho” y en “El sepulcro de Don Quijote” entiende que las experiencias personales de los lectores influyen el la interpretación última de la obra. Unamuno analiza el texto para intentar averiguar qué es lo que Cervantes quería decirnos en realidad. Porque le interesó la obra por encima del autor, ya que en una carta dirigida a Pedro Mújica dice que Cervantes era un pobre diablo muy inferior a su obra.