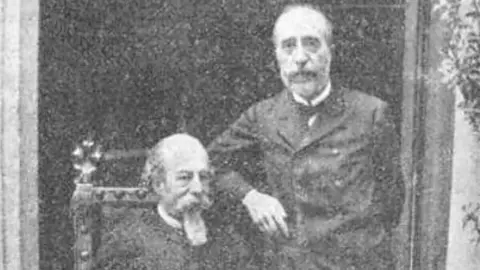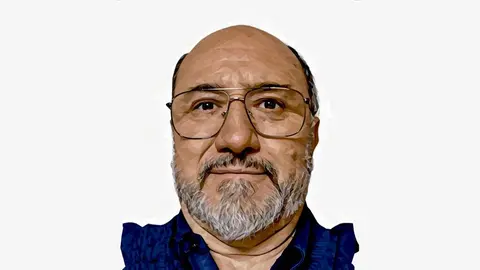Voces desde el encierro: la vida del presidiario
Desde 1561 en que Felipe II traslada la Corte a Madrid y con ello empiezan a funcionar cárceles permanentes, hasta bien entrado el siglo XX, el régimen interior de las prisiones madrileñas -y del resto de España- apenas varió: las celdas eran insalubres, oscuras y superpobladas, y los espacios improvisados: las cárceles utilizaban edificios destinados a otros usos, en su mayor parte conventos y asilos, que tenían ya celdas construidas.
Cada preso se buscaba vida, sueño y alimento por su cuenta -lo que favorecía a quienes tuvieran apoyo externo o habilidades interesantes-, no había derechos ni servicios para los encarcelados, y las enfermedades como el tifus o la tuberculosis eran comunes.
Dormir “bajo el ángel”
En la Cárcel de Santa Cruz los presos se traían su propio colchón y sólo se daba de comer una vez al día a los reclusos más pobres. Si tenías recursos te apañabas por tu cuenta. De esa cárcel venía la expresión “dormir bajo el ángel” como sinónimo de entrar en prisión, ya que el edificio tenía la figura del Arcángel Miguel en su fachada. Allí estuvo preso durante doce días “Don Jorgito” Borrow, un inglés que vino a España para difundir el protestantismo, donde constató que las autoridades carcelarias solo se ocupaban de que no escapasen los presos. Lo que hicieran dentro de sus muros no les preocupaba, pero había celdas especiales donde los reclusos de categoría, como el propio inglés en su condición de súbdito británico, podían vivir ajenos a los peligros internos.
El inglés cuenta su entrada en la prisión de Santa Cruz, acogido por el propio alcaide: “la primera habitación que encontramos era la que me habían destinado (…) -caballero- dijo el alcaide, como usted ve, el cuarto está desamueblado. Ya son las tres de la tarde, por tanto, le aconsejo que, sin descuidarse, envíe a buscar a su posada una cama y las demás cosas que pueda necesitar; el “llavero” le hará a usted la cama”. Al poco tiempo llegaron sus sirvientes con todo lo necesario y, desde entonces, el preso se hacía traer comida cada día desde una posada cercana y ropa limpia para cambiar su cama. La permeabilidad de los muros era tal que su criado se hizo famoso entre los presidiarios jugando y bebiendo en el patio de la prisión, aunque desgraciadamente también contrajo allí el tifus que le llevó a la muerte.
Este viajero describe la planta del edificio de Santa Cruz en 1835: “Lo más característico son los dos patios, el uno detrás del otro, destinados al recreo y aireación de la masa principal de presos. Tres calabozos abovedados ocupan tres lados del patio (…) Esos calabozos tienen capacidad para ciento o ciento cincuenta presos cada uno, y en ellos quedan encerrados por la noche con cerrojos y barras; pero durante el día pueden vagar por los patios a su antojo. El segundo patio era mucho más grande que el primero, pero sólo contenía dos calabozos, horriblemente inmundos y repugnantes; en este segundo patio se encierra a los ladrones de ínfima categoría. Uno de los dos calabozos es, si cabe, más horrible que el otro. Le llaman la gallinería y en él encerraban todas las noches la carne joven del presidio: chicuelos infelices de siete a quince años, casi todos en la mayor desnudez. El lecho común de los huéspedes de estos calabozos era el suelo”.
La Cárcel Modelo que sustituyo a la de Santa Cruz, llamada así precisamente porque intentaba ser modelo de reclusión -finalidad que nunca consiguió- fue la primera prisión de Madrid construida exprofeso para su función en 1884, siguiendo principios inspirados en el “panóptico” de Jeremy Bentham, con planta hexagonal, pabellones radiales y una torre de vigilancia central. Desgraciadamente, la arquitectura en panóptico, pensada para que el ojo del vigilante vea todo lo que ocurre dentro de sus muros, no pudo evitar lo que ocurrió fuera de ellos en agosto de 1936, cuando se produjo la entrada en la Modelo de una turba que asesinó a numerosos internos, presos políticos, y acabó incendiando la propia prisión. La prensa internacional se hizo eco del desastre y, al día siguiente, cuando el socialista Indalecio Prieto visitó la cárcel, ante aquella escena – según narra García Lahiguera- le dijo al jefe de los milicianos de la prisión: “La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra”.
Precisamente en la Cárcel Modelo de Madrid estuvo preso por unos días León Trotsky en 1916 y sobre su estancia escribió: “En la cárcel había celdas gratis y celdas de pago. Una celda de primera costaba peseta y media, y siendo de segunda, setenta y cinco céntimos al día. El preso tenía opción a una habitación alquilada; pero no se le reconocía derecho a rechazar la que la daban gratis. Mi celda era una de las de primera clase, de las caras”. No lo dudamos.
Narra León Davidovich Bronstein (Trotsky era seudónimo) que su ficha de ingreso estaba repleta de errores: “Pone que soy cosaco, labrador, vagabundo y cuatrero. Procedo de una familia israelita ¡y no he montado en mi vida a caballo!”.
El periodista Roberto Robert, director de la revista satírica El Tío Crispín, encarcelado por la censura, describe también la importancia de contar con dinero en prisión, aunque esto sucedía un siglo antes, en 1855: “Al entrar un preso en el Saladero, su pelaje es lo que principalmente decide su suerte. Si no tiene con qué pagar 3 o 5 reales diarios por el alquiler de un cuarto (…) baja a los calabozos subterráneos”. Allí hasta jueces y abogados “se hacían preceder de perfumes antipútridos para resistir aquella atmósfera mortífera”.
La vida en la cárcel desde siempre se ha dulcificado con dinero. En el Saladero, en 1860, los propios presos exigían -a veces a punta de navaja- a los nuevos presidiarios el “derecho de manta”, que no era otra cosa que protección a cambio del metal que hubieran introducido. La cantidad no era lo más importante, pero todos debían aportar algo. Y cuando no eran los presos, era la administración: un viajero británico reproduce su conversación a mediados del siglo XIX con la mujer de un alcaide de prisión: “La cárcel de Toro es muy divertida -afirma la zamorana- Dejamos entrar todo el vino que quieren los presos, mientras tienen dinero para comprarlo y para pagar el derecho de entrada.”
Incluso hoy en día, quien tiene lo suficiente para comprar en el economato de la prisión puede disfrutar de una tele propia en su celda o una alimentación a su gusto. Mario Conde cuenta que, aunque no tenía privilegios especiales, comía bien en la cárcel de Alcalá-Meco porque se alimentaba de queso blanco y manzanas que compraba en el economato de la prisión. Y es que los reclusos españoles cuentan con una “tarjeta de peculio” proporcionada por la administración penitenciaria, donde su abogado o allegados pueden ingresar una cantidad tasada: hasta 100 euros a la semana.
Desde las inhóspitas celdas de las prisiones previas al siglo XX, atestadas de presos y desprovistas de todo, a las modernas instalaciones de los centros penitenciarios actuales, con celdas ocupadas como máximo por dos personas, algunos servicios gestionados por los propios internos y una arquitectura en módulos, han transcurrido no mucho más de doscientos años, en los cuales han cambiado conceptos. Hoy hablamos de internos y no de presos… de reinserción y no de castigo. Los crímenes también han evolucionado al ritmo de las conquistas sociales y tecnológicas. Hoy triunfan los delitos a distancia o el “guante blanco”, ahora informático, al tiempo que ha aumentado la movilidad internacional de los delincuentes; pero hoy, como ayer, sigue habiendo corrupción, crimen y engaño.
La historia penitenciaria de España es también la historia de su evolución social, su justicia, su política y su urbanismo. Hay una anécdota -que no se si es cierta, aunque debería serlo- sobre un político americano que, preguntado por un periodista sobre las razones que le llevaban a invertir más en cárceles que en escuelas, contestó: “al colegio no pienso volver”. Lo que sí es cierto es que Olózaga, que él mismo había pasado por la cárcel, se preocupó en crear una Sociedad de Mejora del Sistema Carcelario.
Ya escribió Mariano José de Larra en 1836: "Nada enseña tanto sobre un país como sus cárceles”.