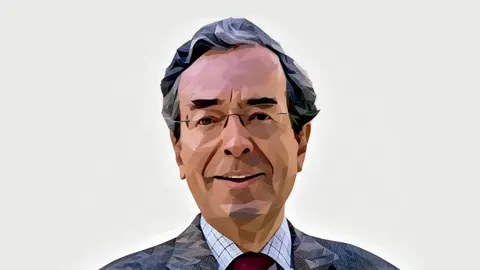Vivimos en una coyuntura populista. Da igual cuando leas esto. El populismo es una forma de entender la realidad social y política en la que los cimientos sobre los que se construye la dicha realidad son frágiles o carecen de un contenido esencial, primordial o auténtico. Lo real y los conceptos que la sostienen están siempre abiertos a nuevas formulaciones e interpretaciones. Existe una disputa constante por su significado, lo que implica que la sociedad, el pueblo o la nación —así como conceptos fundamentales como la democracia, la libertad o la igualdad— no son entidades fijas, sino construcciones en permanente redefinición.
Esta construcción del pueblo y de sus significados se da a través del conflicto y de la articulación dicotómica de dos categorías: amigo/enemigo en su versión autoritaria o amigo/adversario en su versión democrática. Dicho de manera más sencilla, la identidad del “nosotros” o del “yo” se define en relación con un otro que marca sus límites. Somos lo que somos porque no somos lo que el adversario representa.
Para articular sus demandas y producir identidad, el populismo recurre a cadenas de significantes —es decir, palabras— que están vacías de contenido fijo y que deben llenarse a través de la disputa con el adversario. Por ejemplo, ¿qué significa realmente la libertad de expresión? ¿Implica poder decir todo sin considerar las emociones del otro o las consecuencias de nuestras palabras? ¿O debe entenderse dentro de un marco donde la libertad de los demás también importa? ¿Poner límites al discurso es una postura “woke” o una necesidad democrática? Lo mismo ocurre con la democracia: ¿es posible en un sistema capitalista donde los partidos dependen de financiación privada, que luego deben devolver en forma de favores? ¿La libertad económica fortalece o debilita la democracia? Estos son debates abiertos sobre conceptos aparentemente claros pero que, en realidad, están en disputa.
Los teóricos del populismo, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, retoman la herencia del psicoanálisis lacaniano para argumentar que las identidades no son fijas, sino que se construyen a través de identificaciones sucesivas. La identidad de una persona no se agota en su nacionalidad, partido político o condición social, sino que siempre queda un espacio vacío que nunca puede llenarse completamente. En este sentido, somos una suma de identificaciones cambiantes: familia, pareja, nacionalidad, estatus social, profesión, hobbies, clase social, entre otras. Al mismo tiempo, nos definimos en oposición a otras identificaciones (por ejemplo, “soy de aquí, por lo tanto, no soy migrante”).
Los problemas surgen cuando estas identificaciones se confunden con identidades absolutas, como si pudieran llenar por completo el vacío existencial que todos experimentamos en algún momento. Esto es precisamente lo que algunos líderes políticos aprovechan para construir discursos demagógicos y extremistas. La clave para una democracia saludable es mantener el espacio de la duda y la posibilidad de cuestionar quiénes somos y en qué creemos. En este sentido, las dicotomías pueden tomar una dirección autoritaria (donde el inmigrante es visto como un enemigo) o una dirección democrática (donde el inmigrante es un igual en la diferencia).
La deriva autoritaria de líderes como Donald Trump y otras figuras de la extrema derecha se basa en explotar la diferencia —ya sea racial, nacional o de cualquier otro tipo— para movilizar emociones como el odio o el rechazo. Frente a esto, existe la posibilidad de construir un discurso basado en el entendimiento y la empatía como valores centrales.
Nos movemos entre estas dos polaridades —la autoritaria y la democrática—, y sólo el futuro dirá cuáles serán sus consecuencias.