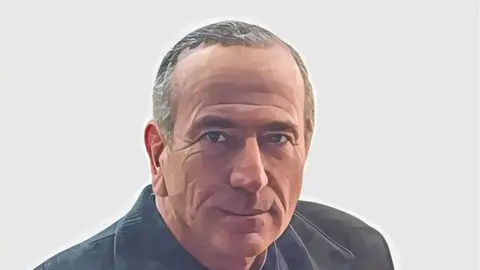La inspiración principal de Arnold Schoenberg para "La noche transfigurada" (Verklärte Nacht en alemán) fue un poema del mismo nombre escrito por Richard Dehmel. Esta composición, creada en 1899, marca el inicio de la carrera de Schoenberg como compositor y es considerada la primera música programática para cuerda (sexteto) que se escribió. No hay pruebas de que el músico conociera específicamente “La noche estrellada“ de Van Gogh, cuadro pintado en 1889, a pesar de que existe un cierto paralelismo conceptual entre ambas obras. Vamos a imaginar que Schoenberg sí se hubiera inspirado en ese cuadro a través de un relato escrito al estilo de nuestro inconfundible retórico A. M. M.
Hay noches que se inscriben en la memoria con la fijeza de una revelación, noches en las que el azar y la necesidad se entrecruzan para dar lugar a un instante de gracia, a un momento irrepetible que, sin que lo sepamos, sin que podamos siquiera sospecharlo, cambiará el curso de una vida, o el rumbo de una obra, o el destino de una idea que aguardaba, en la penumbra, su forma definitiva. Así debió de ser aquella noche de otoño de 1899, en París, cuando un joven Arnold Schoenberg, insomne y febril, abandonó la sofocante habitación de su pequeño hotel cerca de Montmartre y salió a caminar sin rumbo fijo por las calles empedradas del barrio, en busca del aire fresco que le despejara la mente, o de ese azar que a veces, como una musa caprichosa, se digna a susurrar al oído del artista, o del paseante, el secreto que andaba buscando, la clave que aún se le resistía.
Schoenberg, era por entonces un músico casi desconocido, un joven compositor en busca de su propia voz, llevaba días dándole vueltas a un poema de Richard Dehmel, “La noche transfigurada”, la historia de una pareja que camina bajo la luna, una historia de amor y de culpa, de redención y de esperanza, que él quería traducir en música, que él quería convertir en una partitura que fuera, a la vez, un homenaje y una recreación, un diálogo entre las palabras y los sonidos, entre la poesía y la música. Pero algo se le resistía, algo se le escapaba, algo no acababa de encajar, de tomar forma, de cobrar vida.
Y fue entonces, en una de esas caminatas nocturnas que a veces propician las epifanías, cuando una luz tenue, que se filtraba por la ventana de una pequeña galería, llamó su atención. El local, por supuesto, estaba cerrado, pero en el escaparate, iluminado por la luz mortecina de un farol, había una reproducción de un cuadro que lo dejó sin aliento, que lo inmovilizó, que lo hechizó, como una aparición, como un sueño, como una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se había formulado. Un cielo nocturno en espiral, un cielo donde las estrellas y la luna danzaban en remolinos de azul y oro, en una suerte de éxtasis cósmico, de borrachera astral, que parecía contradecir todas las leyes de la física, y también todas las convenciones de la pintura.
Se acercó más al cristal, fascinado, hipnotizado, y leyó la pequeña tarjeta que había junto a la imagen: “Vincent van Gogh – La nuit étoilée (1889)”. Van Gogh, el holandés loco, el pintor de los girasoles y de los cipreses, el que se había cortado una oreja, el que se había suicidado hacía casi diez años, en la soledad de un campo de trigo, bajo el sol inclemente de la Provenza. Schoenberg, quizás, conocía su historia, o quizás no, quizás solo conocía, o solo reconoció, esa forma única de mirar el mundo, de plasmarlo, de transfigurarlo, de convertir la naturaleza en una vibración casi sobrenatural, en una danza de colores y de formas que parecía la traducción visual de una música presentida, de una armonía secreta, de un orden oculto que solo el artista, en su delirio, en su genialidad, en su locura, era capaz de percibir, de intuir, de revelar.
Y allí, frente a aquel escaparate, frente a aquella reproducción de un cuadro que quizás nunca hubiera visto antes, que quizás nunca volvería a ver, algo cambió en la mente de Schoenberg, algo se encendió, algo se puso en marcha. Los remolinos de color de Van Gogh se convirtieron en remolinos de sonido, en espirales de notas, en arabescos de violines, en lamentos de violonchelos, en acordes que, como los cipreses del cuadro, se entrelazaban, ascendían, se retorcían, en busca de una luz que no era de este mundo, de una armonía que no seguía las reglas de la tonalidad, de una forma de expresión que rompía con todo lo anterior, con todo lo conocido, con todo lo establecido.
Cuando regresó a su hotel, con el alma encendida, con la mente febril, con el corazón desbocado, Schoenberg escribió sin descanso, hasta el amanecer, como poseído por una fuerza superior, por una inspiración que no admitía demoras, que no toleraba interrupciones, que exigía ser plasmada en el papel pautado, en la partitura, en la forma definitiva de una música que ya no era solo suya, que era también, y quizás sobre todo, de Dehmel, de Van Gogh, de aquella noche estrellada, de aquel instante de revelación. La partitura de “La noche transfigurada”, la obra que le daría la fama, la obra que le abriría las puertas de la modernidad, la obra que rompería con la tradición, la obra que le granjearía admiradores y detractores, la obra que, en definitiva, cambiaría el curso de la música, estaba naciendo, estaba cobrando vida, estaba tomando forma, de la manera más inesperada, más accidental, más misteriosa.
Años después, cuando le preguntaban por el origen de la obra, Schoenberg hablaba del poema de Dehmel, de la historia de aquella pareja, de la luna que iluminaba su camino, de la noche que transfiguraba sus almas. Pero algunas noches, en la intimidad de su estudio, sacaba de un cajón una postal descolorida, una reproducción de «La noche estrellada» , y sonreía, guardando para sí el secreto de aquella otra noche, la noche en que un cuadro, la noche en que un pintor, la noche en que una mirada, la noche en que un instante de gracia, había transfigurado su música, había cambiado su vida, había, sin que él lo supiera, sin que nadie lo supiera, inaugurado un nuevo capítulo en la historia del arte, en la historia de la sensibilidad, en la historia de las formas de mirar, de escuchar, de sentir, de comprender el mundo. Y quizás por eso, cuando escuchamos sus compases centrales, esos compases en los que la música se arremolina, se eleva, se transfigura, algunos creemos ver, por un momento, por un instante, en el cielo raso de la sala de conciertos, o en el techo de nuestra propia habitación, las estrellas danzantes de Van Gogh, el eco de una noche que lo cambió todo, la huella de una revelación que sigue vibrando, que sigue iluminando, que sigue, a pesar de todo, a pesar de nosotros, a pesar del tiempo, transfigurando la oscuridad en luz, la noche en día, el silencio en música.