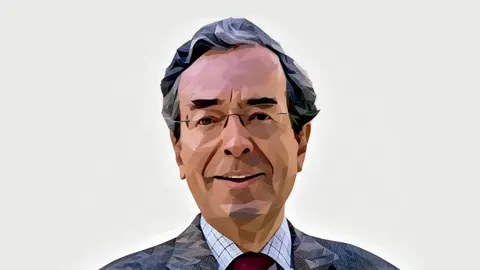Despertar de un sueño eterno, sacudido por las preguntas de la historia, no trae paz a los que en el mundo han sido, llámese Cervantes o Tutankamón.
Por ello no entiendo por qué se empeñan en España en mortificar el sueño eterno de Cervantes, cuyos restos encontraron, dicen, en el madrileño templo de San Sebastián, antiguo Convento de Las Trinitarias, con su noble calavera confundida en actitud de beso con la de Catalina de Salazar, su amadísima esposa.
Mayor descanso no puede haber para un hombre, que el de mezclar su polvo enamorado con la mujer a la que en vida amó. ¿Qué hizo el buen Manco, aparte de escribir la novela más célebre del mundo, para ser perturbado en su último sueño?
En 1571, a bordo de la galera Marquesa, perdió el brazo izquierdo en la batalla de Lepanto y oró todos los días, en una cárcel de Argel, con la inspiración que le daban las Madres Trinitarias, por las que, así lo creyó, fue finalmente liberado. Quiso entonces que sus despojos quedaran ahí. Hoy, investigadores de bata, tapabocas y guantes, se empecinan, con saña de taxidermistas, en separar sus huesos de Catalina; ponen en el microscopio sus falanges, su medio brazo, su cráneo luminoso, para saber quizá en qué lugar de su anatomía se encendió la chispa para escribir aquello de “en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor…”
Como nada escapa a la humana curiosidad, el lugar de La Mancha donde vivía este hidalgo caballero de escasas carnes, rostro enjuto, ademán valiente, es identificado en La Mancha como Puerto Lápice. Llegué una vez hasta ahí para ver esos amasijos que suelen hacerse entre literatura y realidad. Se trata de un pago seco, casi árido, como buen lar manchego, con una rueda de carreta recostada a una cerca, una piedra molino y un recinto entre pagano y sagrado, donde, así lo describió Cervantes, el Señor de Argamasilla de Calatrava se hincó para “velar las armas”, antes de salir por el mundo a “desfacer” entuertos, proteger viudas y huérfanos, liberar galeotes, castigar tunantes, hacer justicia.
De las cosas más bellas que acosaron al Manco en sus últimos días estaba su obsesión por vivir en el Nuevo Mundo entre bosques de palmeras y “selvas de cafetales”. En su sueño estaba venir a un lugar como Colombia, donde pudiera meter los pies en unas pantuflas calientes, mientras hacía correr el rosario con sus manos sarmentosas sobre una manta apoyada en sus rodillas, en oración por las Madres Trinitarias, entre la calina de “esas tierras feraces allende el mar…”
Por entonces, aún el sacerdote Francisco Romero no había empezado a ordenar desde el púlpito la siembra de café caturra en Colombia, pero el paisaje que estaba en la retina adelantada de Cervantes era un lar parecido a nuestra casa. Eligió, no obstante, un paraje de México llamado Soconusco, en el estado mexicano de Chiapas, donde quería ser Gobernador. Ya ungido por la gloria y como noble hidalgo, movió influencias con marqueses, duques y condes, para ser enviado por la Corona a ese paraje donde, así lo había certificado, existía “una selva de cafetos”. En su novela, Quijote promete a Sancho la Gobernación de la Ínsula de Barataria, un lugar que parecía ser real al otro lado del océano. Murió sin cumplir esta última aventura, la que seguramente le hubiera inspirado otra gran novela, con un marco diferente a la del Licenciado Vidriera por las calles de Salamanca, ésta con un aire frutal, salvaje y vicioso, tan distinto al clima de Alcalá de Henares.
En 2016 se echaron al vuelo las campanas de España para conmemorar el cuarto centenario del deceso del creador del Caballero de la Triste Figura, acto que coincidió con el tributo que le hiciera Inglaterra a William Shakespeare en Avon, su pueblo natal.
El Manco, aunque en sueños, estuvo por estas rías cobijado en la niebla, de frente al mar.