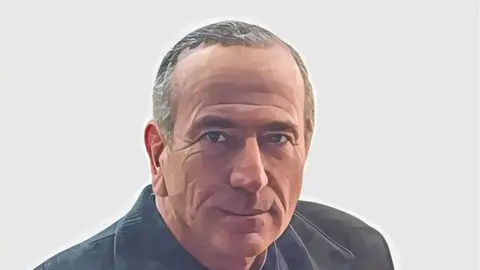Un 17 de diciembre, pero de 1830, en una casa quinta cercana a Santa Marta, Colombia, murió Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, conocido como Simón Bolívar, el libertador de las colonias de España en América. Tenía apenas 47 años, su cuerpo terminó devastado por la tuberculosis y el espíritu fatigado por la traición, las fracturas políticas y la desintegración de su sueño más querido: la Gran Colombia.
Sin embargo, su fin no clausuró su figura. Al contrario, inauguró un larguísimo tránsito simbólico en el que la historia de América Latina lo adoptó como uno de sus mitos fundacionales, un punto de convergencia entre la acción política, la guerra intensa y la filosofía prístina de la libertad.
Hoy, cuando los estadistas —si es que aún existen— parecen atrapados entre el poder económico, el cálculo electoral y la volatilidad de las redes (para no hablar de los atajos de la corrupción), mirar a Bolívar es un ejercicio incómodo y conveniente. Incómodo porque exhibe una vara ética que pocos alcanzan. Conveniente porque devuelve la dimensión de lo que significa conducir un proyecto de nación con visión, riesgo y sentido.
Bolívar no fue un santo. Tampoco fue un tirano disfrazado de libertador, como sugieren algunos revisionistas apurados. Fue un hombre de su tiempo: convicto, vehemente, contradictorio, disciplinado en la guerra, ambicioso en la política. Y, sobre todo, un individuo que llevó hasta las últimas consecuencias la idea de que vivir bajo el dominio colonial era una indignidad intolerable. Su vida entera puede leerse como la defensa feroz —y a veces visceral— de un derecho básico: ser libres.
Esa convicción no surgió por generación espontánea. Europa fue el laboratorio donde se templó su pensamiento. En España estudió con el marqués de Ustáriz; en Francia respiró el aire turbulento de una sociedad que acababa de ejecutar a su rey y experimentaba, con ensayo y error, nuevas formas de gobierno. Leyó a Montesquieu, Rousseau, Locke; escuchó debates sobre la soberanía, la igualdad, la razón; vio a Napoleón Bonaparte, figura que lo atrajo y lo repelió, como suele ocurrir con quienes conocen la complejidad del poder.
Esos años formativos —más decisivos que muchas de sus batallas— le permitieron comprender dos certezas cruciales: que América debía ser libre y que la libertad, sin instituciones, termina evaporándose. Por eso Bolívar no solo guerreó: escribió. Y escribió como estadista. La Carta de Jamaica (1815) parece un diagnóstico de la inestabilidad latinoamericana del siglo XXI. El Manifiesto de Cartagena (1812) es una radiografía impecable de un proyecto estatal fallido. El Discurso de Angostura (1819) propone una arquitectura política adelantada en décadas a su época. Y el Mensaje al Congreso de Bolivia (1825) es un testamento que demuestra que la espada no anuló la filosofía.
Mientras en Europa brotaba la Revolución Industrial, América seguía sometida a un régimen económico anacrónico y a un imperio exhausto. Inglaterra levantaba máquinas y ciudades; pero las colonias españolas continuaban atrapadas en estructuras medievales. Ese rezago organizacional explica parte del ímpetu bolivariano: no se trataba solo de expulsar al rey, sino de liberar a la región de un sistema que la condenaba, aún más, a la dependencia.
A ese atraso se sumaba un absolutismo enfermizo, donde el poder se justificaba por derecho divino. El rey no rendía cuentas: era la ley, la fuerza y la verdad. Frente a ese modelo, las ideas francesas, estadounidenses y haitianas germinaron como un incendio. Y Bolívar las entendió todas. De Haití aprendió el valor radical de la libertad; de Estados Unidos, la fuerza del autogobierno; de Francia, que las monarquías sagradas podían —y debían— caer.
Con ese telón de fondo comenzó su tarea titánica en Venezuela en 1807, convencido de que la independencia era inevitable. Y aunque entonces pocos lo acompañaban, sus cartas revelan que el proyecto emancipador no era un capricho, sino un imperativo histórico. Más allá de las apropiaciones ideológicas, Bolívar entendió la diferencia entre ejercer el poder y construir nación; entre mandar y gobernar; entre buscar gloria personal y fundar repúblicas.
Murió en Santa Marta empobrecido, enfermo y desgastado por sus propios aliados. Falleció sin la Gran Colombia y sin la unidad continental que soñó, destinada a fracturarse desde el inicio. Pero fue coherente defendiendo hasta el último aliento que América debía resistir cualquier intento de regresarla a la condición de colonia.
Líderes así no abundan. No los había entonces y no los hay ahora. Lo que hoy ocurre en América —desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Brasil, Venezuela, México, Nicaragua y Colombia para solo mencionar algunos— subraya la fragilidad de los liderazgos, la pobreza estratégica de los proyectos de nación y la sustitución del pensamiento crítico y profundo por el ruido de la polarización.
En tiempos de populismos veloces, democracias fatigadas y poderes fácticos desatados, Bolívar es un espejo incómodo que está lejos de ser una estatua fría, para dar paso a una pregunta dirigida al presente: ¿qué estamos haciendo con la libertad que otros conquistaron? Ese es, quizá, el legado más valioso de Simón Bolivar. Y el más indispensable desde las épocas de dominación del imperio español. Opiniones y comentarios a jorsanvar@yahoo.com