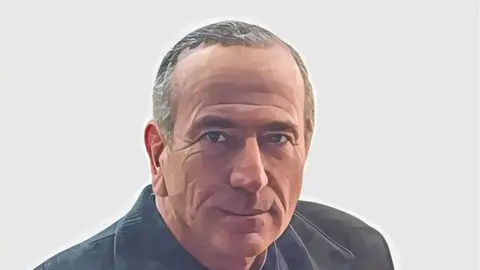La semana que viene celebraremos el centenario del fallecimiento de Fauré, un compositor francés al que el paso del tiempo ha engrandecido musicalmente aunque no haya ido en paralelo con un aumento de su popularidad. La razón hay que buscarla en la revolución musical que protagonizó, quizás todavía no debidamente comprendida.
Discípulo de Camille Saint-Saëns, cultivó con él una amistad que duró 60 años y forjó una colaboración que contribuyó a la grandeza de la música francesa. Fauré cultivó la pasión por el mundo femenino como inspirador de su música, entre sus innumerables parejas estuvo una hija de la Viardot y por tanto nieta de Manuel García. A pesar de ello, la ópera no fue el género que más cultivó, su ‘Penélope’ hoy apenas se programa. Se tuvo que ganar la vida muchos años como organista de iglesia pero su verdadera pasión fue el piano y sobre todo la composición.
Ha pasado a la historia por su obra sinfónica ‘Pélleas et Mélisande’, una música incidental que supone una de las piezas más bellas jamás escritas, y por su emocionante ‘Requiem’. Ambas composiciones justifican el término ‘Faurever’, haciendo referencia a su inmortalidad. Sin embargo, Fauré es mucho más, una vez obtenido el prestigio y la reverencia del público de forma relativamente temprana, pudo dedicarse a través de sus composiciones pianísticas y de cámara a explorar los límites de la tonalidad. Su progresiva sordera influyó en su obra tardía, incluyendo unos ‘Cuartetos de cuerda’ escritos al final de su vida que muchos consideran lo más sublime de su escritura. Sordera y cuartetos tardíos nos llevan a hacer un paralelismo con un Beethoven que al final de su vida, como Verdi, Cervantes o Tiziano, alcanzó el más alto registro de su trayectoria creativa.