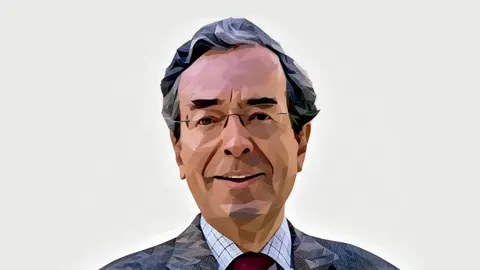Cuando Theodor Adorno formuló la frase “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, muchos poetas se preguntarían, imagino, si era posible seguir escribiendo poesía después de Auschwitz. Yo hoy me pregunto si es posible seguir escribiendo en general después de que el legislador israelí del partido gobernante Likud, Hanoch Milwidsky, dijera que "todo es legítimo" cuando se le preguntó si estaba justificado violar a los prisioneros palestinos. Y es que el genocidio que el pueblo palestino está viviendo, la contienda ruso-ucraniana, el genocidio del Congo y muchos otros conflictos hacen dudar sobre escribir, y sobre escribir pensando que existe eso que se llama el progreso de la humanidad. Creo que es necesario reconocer una diferencia sustancial entre sostener que la historia de la humanidad sigue un camino lineal de progreso continuo y observar que, en realidad, este supuesto progreso es más una construcción ideológica que una realidad tangible. John Gray, filósofo, profesor de pensamiento europeo en la London School of Economics y de ciencia política en la Universidad de Oxford, ha subrayado precisamente este punto a lo largo de su obra, señalando que la creencia en un avance moral y social inevitable es, en última instancia, un mito moderno que carece de fundamento sólido. Que la historia sea cíclica, que las civilizaciones crezcan y decaigan, como él afirma, no significa, creo, que los logros tecnológicos o científicos carezcan de valor; pero afirmar que estos avances han resuelto los problemas inherentes a la condición humana sería, como mínimo, una simplificación injustificada. En su lugar, podríamos argumentar que estos avances, lejos de ser la panacea que muchos creen, han contribuido a perpetuar ciertos problemas, e incluso han creado otros nuevos. Asimismo, sostener que la humanidad ha alcanzado un estado superior en términos de moralidad o justicia, como si este fuera un destino inevitable, no solo ignora las lecciones del pasado, sino que también subestima la capacidad de las sociedades para cometer errores graves, incluso cuando están convencidas de estar avanzando hacia un futuro mejor. Finalmente, el hecho de que las creencias sobre el progreso hayan sido ampliamente aceptadas no significa que estas no puedan o no deban ser cuestionadas. Al contrario, en una sociedad verdaderamente plural, estas ideas deberían ser objeto de una constante revisión crítica, un proceso en el que los individuos, lejos de ser simples receptores pasivos, participan activamente en la construcción y deconstrucción de las narrativas que guían sus vidas. Es imperativo considerar que las sociedades, lejos de ser entes homogéneos y armoniosos, se configuran en torno a una constante lucha por el poder y la hegemonía. Esta idea, que hunde sus raíces en el pensamiento de Gramsci y se desarrolla posteriormente en las obras de autores como Mouffe, Laclau y, más recientemente, Íñigo Errejón, nos invita a repensar cómo se constituyen las estructuras sociales y las narrativas que las sustentan. Gramsci nos enseñó que la hegemonía no es simplemente una cuestión de dominación coercitiva, sino que se construye a través del consenso, de la capacidad de un grupo para hacer que su visión del mundo sea aceptada como la norma, como el sentido común. Pero este consenso no surge de manera natural; es el resultado de una batalla constante, una pugna donde diferentes grupos sociales intentan imponer sus valores, sus intereses, su forma de entender la realidad. Mouffe y Laclau amplían esta visión al introducir la idea del antagonismo como elemento constitutivo de lo político. Para ellos, toda sociedad está marcada por conflictos irreductibles, por una multiplicidad de demandas que no pueden ser satisfechas simultáneamente sin generar tensiones. El poder, entonces, no es algo que se posee de manera estable, sino que se negocia y se disputa constantemente en un terreno siempre cambiante. En esta misma línea, Errejón nos recuerda que la política es, en última instancia, una lucha por construir significados, por definir qué es legítimo y qué no lo es, por establecer qué valores deben prevalecer y cuáles deben ser relegados. Esta lucha por la hegemonía es una batalla simbólica, en la que los discursos y las narrativas juegan un papel crucial, y donde el poder se ejerce, no solo a través de la fuerza, sino a través de la capacidad de moldear las percepciones y las creencias de la sociedad. Por tanto, si entendemos las sociedades como campos de batalla donde se libra una lucha constante por el poder, queda claro que cualquier visión unitaria del progreso es, en el mejor de los casos, una ilusión. En realidad, lo que llamamos progreso es el resultado de una serie de victorias y derrotas en esta lucha por la hegemonía, una lucha donde los valores y las normas son siempre contingentes, siempre sujetas a revisión y, en última instancia, a la posibilidad de ser desafiadas y transformadas. Este enfoque nos obliga a rechazar cualquier tentación de naturalizar las estructuras sociales o los valores dominantes, y nos invita, en cambio, a reconocer la contingencia y la conflictividad que subyacen en la construcción de toda sociedad. Solo desde esta perspectiva crítica podemos entender el verdadero alcance de lo que está en juego en la lucha por la hegemonía, y, tal vez, encontrar en ella las claves para imaginar nuevas formas de organizar nuestras vidas en común.
¿Se puede entonces seguir escribiendo después de Gaza y el resto de conflictos? Se hace, se va a hacer y debemos hacerlo, pues como nos ha enseñado Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, no hay hechos puros sino más bien interpretaciones de los mismos, y es el deber de un ciudadano democrático como yo contribuir con relatos de sentido sobre lo que pasa, pasó y pasará, así como con acciones materiales –aunque el discurso y el efecto del discurso sean materiales también– para cambiar, al menos desde su pequeño círculo de posibilidad, esta situación dada.