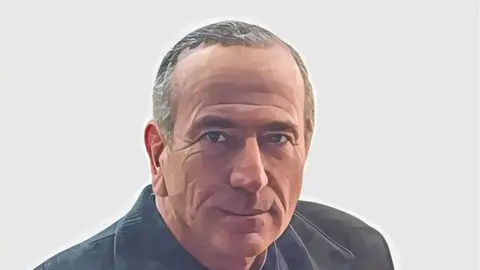Es lo que no me gusta del contemporáneo; estamos obligados a contarlo todo. Es la tajante afirmación que me hace el historiador Carlos Arnulfo Rojas mientras caminamos por una calle del Barrio Teusaquillo en la capital de Colombia. En esta ciudad, desde la colonia, luego durante la independencia y en el fervoroso periodo de creación de la república, existieron logias, cofradías y comunidades secretas. Carlos Arnulfo, doctor en historia de la Universidad de Salamanca y experto en riquezas auríferas en la Provincia del Cauca, ha traído a cuento el tema luego de haber escuchado el relato de un colega que ha confesado ser miembro de un núcleo inmemorial del rosacrucismo.
El afán por publicitarlo todo, por fotografiar cada episodio de nuestras vidas, por convertir en notario de nuestras jornadas los lentes y las pantallas de los móviles, nos ha convertido en maniquíes de la virtualidad. Posamos a toda hora porque sospechamos que nos observan miles de ojos. No es así. Todo es perecedero y fugaz. Nada permanece en la retina más que unos segundos. Presos de una memoria etérea, nos condenamos a estampar en imágenes volátiles las minucias de la cotidianidad.
Las movidas de poder, las componendas palaciegas y el ocio eran aspectos restringidos a la órbita privada. Atravesamos, con un desespero inaudito, un periodo en el que la masa anónima lucha por ser reconocida y merecer el aplauso en la exhibición frenética. En Bogotá existió una tradición de masonería con diferentes vertientes y orígenes filosóficos que hoy ha degenerado en círculos de intrigas y favores burocráticos. Las actividades conspirativas y de ilustración que nutrieron las tertulias de miles de iniciados, hoy deslucen al ser reemplazadas por cócteles y reuniones de lobistas profesionales.
Siendo imposible escapar al mandato de los lentes, la vida furtiva y la esfera privada, hoy se descalifica por rozar lo fantasmal. Ausentarse de las mal llamadas redes sociales es también visto como un acto de ostracismo y derrota. Negarse a la angustiosa figuración equivale a un deceso en vida. Es un sepelio simbólico. ¿Qué eran esas sociedades secretas a las que pertenecieron hombres de ciencia y humanismo, de pensamiento y reflexión? Para un adolescente de estos tiempos es difícil imaginar que existieron pactos sellados bajo juramento que obligaban a sus compromisarios a no develar lo que comentaban y exponían en rituales y tertulias celebradas a hurtadillas. El ocultamiento de sus agendas estrechaba los vínculos y fortalecía las filiaciones.
Estas comunidades que reinterpretaban doctrinas políticas devinieron en muchos lugares de Europa y América en fraternidades universitarias al servicio de causas altruístas y filantrópicas. Romper los preceptos del acuerdo hermético equivalía a la expulsión. Los idearios de partidos políticos, las concepciones de escuelas inescrutables que propugnaban por el perfeccionamiento del alma y la búsqueda de estados místicos que modificaran la caprichosa realidad, fueron algunas de las razones que convocaban a quienes asistían a estos espacios.
Todo esto es impracticable en estos tiempos para la inmensa mayoría de ciudadanos. Enteramos a una indefinida audiencia que todos creemos tener a través de los estados de WhatsApp. Nos satisface mostrar las fotografías en los lugares icónicos a los que corremos como autómatas siguiendo el libreto del turismo de hordas. Nos publicitamos sin descanso como protagonistas de una película de la que somos directores y al tiempo espectadores. Ya llegará el momento de recobrar aquellas conversaciones silenciosas que el mundo antiguo permitía. Como aquella que sostuvimos una tarde bogotana, Luis Carlos Rodríguez y Carlos Arnulfo Rojas con uno de los últimos miembros de una hermandad escondida.