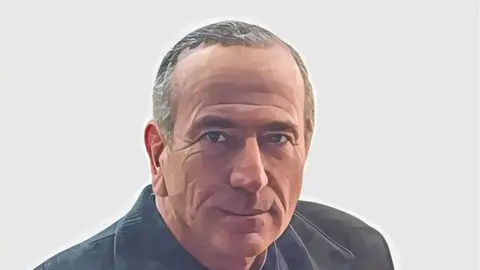Colombia vuelve a debatirse —como muchas otras naciones— en una discusión que no es nueva, pero que hoy adquiere mayor intensidad: la de los efectos de la economía colaborativa en la vida cotidiana, los mercados tradicionales y la convivencia. Un fenómeno que, aunque ya venía tomando forma, encontró en la pandemia su mayor acelerador. Hoy en el mundo donde se convirtió en rutina solicitar un carro con un “clic”, hacer mercado desde una aplicación, reservar un apartamento por días o comprar una nevera sin levantarse del sofá. La revolución digital, esa que promete democratizar mercados y oportunidades, es celebrada, pero también cuestionada.
La polémica volvió a encenderse esta semana tras versiones —no del todo confirmadas por el Gobierno de Gustavo Petro— sobre la intención de regular los alquileres turísticos de corta duración. La alarma no solo se prendió entre propietarios e inversionistas, sino también cómo esta nueva economía está impactando la vida en los barrios, el acceso a la vivienda y la estabilidad de sectores que funcionaban bajo reglas distintas.
En esencia, la economía colaborativa significa aprovechar activos subutilizados, reducir costos y compartir recursos. Pero en la práctica, el fenómeno va mucho más allá. Hoy estas plataformas se han convertido en gigantes globales —Uber, Airbnb, Amazon, Booking, Temu, Shein, entre muchas otras— que mueven cientos de miles de millones de dólares y redefinen industrias completas. Estudios internacionales estiman que este modelo podría representar pronto más de 230.000 millones de dólares a nivel mundial. En Colombia, su aporte ya ronda el 0,23 % del PIB y sirve de sustento directo o indirecto para más de 150.000 familias.
Los defensores del modelo subrayan sus beneficios. Airbnb, por ejemplo, no es solo una alternativa para dormir más barato. En 2024, la plataforma reportó un impacto económico cercano a los 10,6 billones de pesos en Colombia y la generación de más de 215.000 empleos, muchos de ellos asociados a comercio, transporte, gastronomía y actividades culturales. Comunidades que antes no figuraban en los mapas turísticos hoy reciben visitantes, ingresos y visibilidad. Además, el modelo permite monetizar lo que antes estaba infrautilizado: una habitación libre, una finca heredada o un apartamento vacío.
Algo similar ocurre con la movilidad. Plataformas como Uber han ampliado la oferta de transporte, introducido tarifas dinámicas y mejorado la experiencia del usuario con trazabilidad, pago electrónico y calificaciones en tiempo real. Para millones de personas, esto se traduce en más opciones y menos filas. Para otros, especialmente los conductores, representa una forma flexible de generar ingresos en un contexto de empleos cada vez más inestables.
El comercio digital también cambió las reglas del juego. Amazon y otros marketplaces no solo venden libros —su primer producto— sino millones de artículos, desde agujas hasta automóviles. Estas plataformas han permitido que pequeñas y medianas empresas accedan a mercados globales sin intermediarios costosos, aunque al mismo tiempo han puesto contra las cuerdas al comercio tradicional, que hoy compite con una logística implacable y precios difíciles de igualar.
Pero no todo es ganancia ni eficiencia. Así como las redes sociales transformaron el consumo de información y desplazaron a los medios tradicionales, las plataformas digitales están reconfigurando oficios y profesiones enteras. Personal administrativo, contable, diseñadores e incluso arquitectos sienten el impacto de herramientas digitales capaces de hacer en minutos lo que antes tomaba semanas. La inteligencia artificial, además, añade una capa adicional de incertidumbre al futuro del trabajo.
Las tensiones son más visibles en sectores como el transporte, donde la disputa entre taxis tradicionales y plataformas digitales sigue abierta, alimentada por reclamos de competencia desleal, evasión normativa y falta de reglas equitativas. Algo similar ocurre en el mercado de la vivienda. En varias ciudades europeas, el crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos obligó a imponer límites. París redujo los días permitidos para alquilar vivienda principal; Berlín exige licencias estrictas; España avanza hacia un registro único obligatorio tras la presión del sector hotelero y de los residentes. En zonas turísticas, aunque estos alquileres representan en promedio solo el 1,3 % del parque residencial, en barrios específicos pueden superar el 10 %, disparando precios y desplazando habitantes.
A esto se suma la precariedad laboral. Cerca del 45% de quienes trabajan en la economía por encargo carecen de seguridad social y prestaciones básicas. La flexibilidad, tan valorada por millennials y generación Z, convive con una fragilidad que los sistemas legales aún no logran resolver del todo. Y, como si fuera poco, aparecen problemas de convivencia: ruido, poco civismo, saturación de servicios públicos y riesgos asociados a actividades ilegales cuando no hay controles adecuados.
En conclusión, la economía colaborativa es una película que todavía se está rodando. Abre oportunidades gigantescas, crea nuevas fuentes de ingreso y da poder al consumidor, pero también genera desigualdades, presiona mercados tradicionales y tensiona la vida urbana. La respuesta no es prohibir ni demonizar la innovación —eso sería pedirle a la historia que camine hacia atrás—, sino regular con inteligencia. Garantizar derechos laborales, proteger el derecho efectivo a la vivienda, establecer reglas para el turismo de corta duración y permitir que la innovación conviva con el bien común. Al final, la verdadera pregunta no es si estas plataformas son buenas o malas, sino la necesidad de ser capaces de armonizar el progreso tecnológico con una convivencia justa, equilibrada e incluyente. Comentarios a jorsanvar@yahoo.com