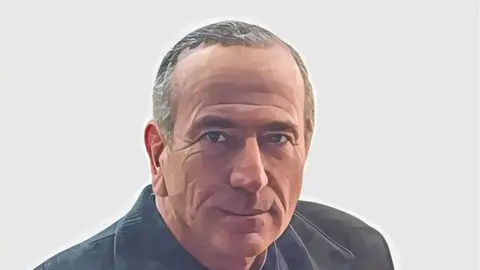Estaba el otro día haciendo unos largos en una piscina municipal, y miré hacia todos lados en busca de un reloj para saber la hora. No había ninguno. Tuve que salir del agua, secarme y encender el móvil, cosa que no me hace mucha gracia, porque cada vez que activo el móvil me siento obligado a leer todos los memes y chistecillos que con toda su buena voluntad me envían mis amigos y conocidos. Es una cuestión de tiempo. Mirar la hora en un reloj me lleva un segundo, y mirarla en el móvil, unos cinco minutos. Me pregunté qué habría sido de los relojes públicos, que hasta no hace mucho podíamos ver por todas partes, en las calles, en los espacios deportivos, en los comercios, en los transportes, en los organismos públicos. Pocos relojes nos quedan aparte del de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, a quien el dios Crono mantenga ajustado y engrasado muchos años. Si cuento los que permanecen, me basta con los dedos de una mano: el de la Telefónica, el del palacio de Cibeles, el del Banco de España, el del Matadero, y el de la Plaza Mayor, que da la hora correcta dos veces al día, porque siempre está parado. Le pasa lo mismo al barómetro que hay en la otra torrecilla de la Casa de Panadería, que siempre anuncia tiempo variable, un pronóstico que nunca falla, sobre todo si lo vamos mirando de estación en estación.
Hablar de relojes en Madrid es hablar de Juanelo Turriano, el relojero de Carlos I y de Felipe II, creador de ingenios asombrosos como los autómatas que cobraban vida con mecanismos de relojería. Es hablar de los relojeros milaneses que se establecieron en la calle del mismo nombre, entre Platerías y la calle de Santiago, y que crearon una prestigiosa escuela en el Madrid del Siglo de Oro. Es hablar de la Real Fábrica de Relojes, que creó Carlos III en la calle de Fuencarral y que tuvo una corta vida. Es contemplar con asombro los relojes escultóricos de los palacios reales: relojes mecánicos de alta precisión, de salón, de sobremesa, o de bolsillo. Uno de mis favoritos es el Reloj del Pastor, que perteneció a Fernando VI, un prodigio mecánico coronado por un pastorcillo autómata que toca la flauta, y en el que destacan además una oveja que bala, un perro que ladra y unos amorcillos que se columpian al son de las campanadas.
Hablar de relojes es hablar del Pasaje de los Relojeros, un pasadizo que une las calles de la Paz y de Carretas, creado en torno a 1947, en el que se establecieron varias decenas de relojeros; hoy apenas quedan cuatro. Es hablar de los relojes de sol que colocó la Empresa Municipal de la Vivienda en varios edificios rehabilitados, y del conjunto de relojes de la plaza de la Puerta de Toledo, diseñado por Alberto Corazón. Es hablar de dos carillones encantadores, el carillón goyesco del edificio Plus Ultra, en la plaza de Las Cortes, 8, y el de la Antigua Relojería de la Calle de la Sal, diseñado por Antonio Mingote para su amigo el relojero Ángel Manuel García. Mi admirado Ángel Manuel no solo ha mantenido vivo el oficio, sino que ha difundido sus bondades y ha presidido la asociación que defiende la pervivencia de los comercios centenarios de Madrid.
Hablar de relojes es hablar de Alexandre Grassy, relojero milanés creador de la Unión Relojera Suiza, que a lo largo del siglo XX se encargó de poner en hora la mayor parte de los relojes públicos de Madrid. La relojería Grassy, cuya luz refulge en una Gran Vía que se ha llenado de tenduchos y tabucos low cost y low quality, sigue adelante con el buen hacer de Patricia y Yann Reznak, y sigue poseyendo en sus sótanos un museo del reloj que atesora piezas deslumbrantes.
La palabra reloj fue la tercera palabra que aprendí a decir después de mamá y papá. No es extraño, pues, que le tenga tanto aprecio a estas máquinas encantadoras cuyo tictac trata de volver a solidificar este tiempo líquido en el que nos vamos diluyendo.