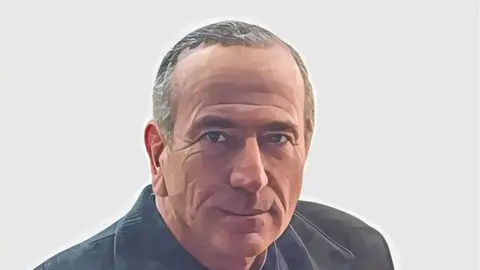Entre mis lecturas recientes, ha caído en mis manos “La historia del silencio” de Pedro Zarraluqui, que obtuvo el XII Premio Herralde de novela en 1994. Las primeras líneas son sugerentes:” Este libro trata de cómo no llegó a escribirse otro libro que debería haberse titulado “La historia del silencio”. En la contraportada se señala que” el silencio aparece de por todas partes- en el insomnio de Scott Fitzgerald, en la tribu de los mabaanes, en los escritos de Auden y en los experimentos de sir Robert Boyle, aunque revestido siempre por su impenetrable calidad de ausencia”.
No quiero destripar el contenido de esta obra, y me limito a recomendar su lectura. Pero, como amante del silencio, voy a tratar de recordar mi relación con este tema, que siempre me ha fascinado.
En el año 2000 obtuve, por unanimidad del jurado, el Premio de Periodismo del Centro de Iniciativas de Turismo de la Muy Noble, Leal y benemérita Ciudad de Astorga. Mi relación, o por decirlo de otra manera, mi gratitud irrenunciable a Astorga, tiene una clara justificación. En Astorga nació Blanca, el amor de mi vida, desde Astorga subió al Cielo, donde me está esperando, y en Astorga nació en el verano de 1964, el segundo de mis hijos.
El artículo premiado llevaba por título “Astorga, capital del silencio”, e iba desgranando un poema de Juan Ramón Jiménez, que comenzaba diciendo: “Solo turban la paz una campana, un pájaro. Parece que los dos hablan con el ocaso”. Y, más adelante señala: Es de oro el silencio, la tarde es de cristales, mece los frescos árboles una pureza errante”.” El silencio es oro es el título de una famosa película del francés René Clair, referida al cine mudo. Curiosamente la viuda de René Clair pasó varios veranos en Castrillo de los Polvazares, un pueblo único a cinco kilómetros de Astorga.
En mi artículo quise destacar que Astorga es capital del silencio, pero de un silencio creador, un silencio fecundo. Quiero pensar que las grandes obras literarias, artísticas, los grandes inventos surgieron en silencio. Un silencio que no necesita palabras. Hay un hermoso poema de José Hierro que comienza diciendo: “Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Sin palabras hablarte, lo mismo queso habla mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar, o a la brisa enredada en un álamo verde”. Y terminaba diciendo: “Sin palabras, amigo, tendría que ser sin palabras como me entendieses”. Juan Ramón Jiménez acaba su poema: “Solo turban la paz una campana, un pájaro. Parece que lo eterno se coge con la mano”. Tanto el poema de Juan Ramón como el de José de Hierro los cito de memoria, que se va perdiendo lenta, pero inexorablemente. Pido perdón por algún fallo.
La soledad y el silencio caminan hermanados. La soledad tiene también su parte de belleza. Una belleza que tiene su compañía en la tristeza. Leopoldo Panero, en su magistral poema “El templo vacío”, mezcla tristeza y alegría al decir:” Tú sabes como soy. Tú levantas esta carne que es mía, Tú esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú esta noble tristeza que llaman alegría”.
Cuando uno transita por el invierno de la vida, va caminando en compañía del silencio, de la soledad, de la tristeza…. Se agarra al consuelo del recuerdo, de la memoria, y tiene presente el consejo de Antonio Machado: “De toda la memoria sólo vale el don preclaro de evocar los sueños”. Y se da cuenta de que los sueños necesitan la imprescindible ayuda del silencio.