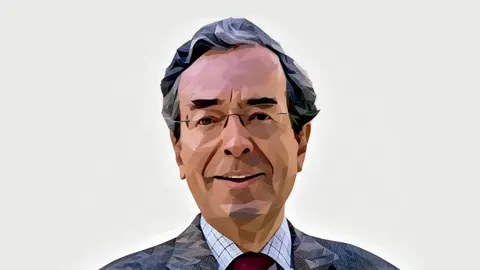“Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco creo saber algo”. Con estas palabras, recogidas en la apología que Platón escribió sobre Sócrates, el filósofo reconocía la dificultad inherente a saber algo con absoluta certeza. Una forma de humildad intelectual en la búsqueda de la verdad.
Hoy, en un mundo saturado de información, esa frase cobra una gran relevancia. Nos enfrentamos a una avalancha constante de alertas, opinólogos y titulares llamativos, muchas veces contradictorios, que hacen tambalear nuestra capacidad de detectar lo que es cierto de lo que no. Como lector habitual, suscrito a periódicos que abarcan la mayor parte del espectro político, me encuentro frecuentemente con un fenómeno frustrante: leo sobre un tema concreto en cada medio y cada uno contradice al anterior; quedándome con más dudas que certezas, en un círculo interminable de contradicciones. Y es en este momento en el que me pregunto cómo hace la gente.
Cuando nos encontramos con estas discrepancias, debemos informarnos más: buscar fuentes adicionales y contrastar datos para poder formar una opinión propia más fundamentada. Pero, seamos realistas, ¿cuántas personas tienen el tiempo, los recursos o la formación necesaria para hacerlo? Javier Cercas, en su artículo “La verdad ya importa poco” publicado en El País, lo describe con crudeza y declara que los ciudadanos estamos indefensos no porque seamos poco o menos inteligentes, sino porque estamos demasiado ocupados intentando sobrevivir en nuestro día a día, como para dedicarnos a desenmascarar mentiras generadas por auténticos profesionales.
Esto nos deja en una posición peligrosa. La sobrecarga informativa, unida a la falta de tiempo y recursos para analizarla, nos convierte en presas fáciles de narrativas simplistas o directamente falsas. Es comprensible que en temas subjetivos, como el análisis político o los debates éticos, existan múltiples enfoques. Sin embargo, lo que resulta preocupante es la manipulación, incluso en cuestiones objetivas: cifras de paro, datos económicos o hechos tan concretos como la aparición o no de pellets en las playas. Cada medio parece tener su propia versión de la realidad, entrenados en desconfiar de todo. Lógicamente.
El problema es que esta tendencia, lejos de fortalecernos como sociedad crítica, nos fragmenta aún más, alimenta conspiraciones y una paranoia que termina por anular el sentido común. Los debates se polarizan, y los medios, en lugar de informar, se convierten en una especie de árbitros de un partido de fútbol interminable, donde cada bando celebra la imputación o el ingreso en prisión del contrario como si de un gol en la final del Mundial se tratase.
Lo que no parece quedar claro es que, en este juego, todos perdemos. Pierde la democracia, porque una ciudadanía desinformada es una ciudadanía vulnerable. Pierden los medios de comunicación, porque su credibilidad y calidad se ven erosionadas. Y, por último, pierde el propio individuo, atrapado en un tsunami de información que decide dejar a un lado.
Frente a este panorama, parece cada vez más urgente y saludable tomar cierta distancia de las redes sociales y de las corrientes informativas. Como decía un periodista en un artículo que leí recientemente, “estamos asfaltados por titulares y alertas urgentes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos”. Este bombardeo constante no sólo no nos informa mejor, si no que nos aleja de la verdad y nos lleva a un estado de anestesia y confusión.
La solución no debe ser la completa desconexión, si no aprender a detectar informaciones fiables y a desarrollar un pensamiento crítico. Es esencial para evitar ser simples consumidores pasivos de contenido.
Quizá nunca logremos escapar del todo de la contradicción informativa, pero espero que, en medio de este jaleo, podamos recuperar la capacidad de pensar por nosotros mismos.