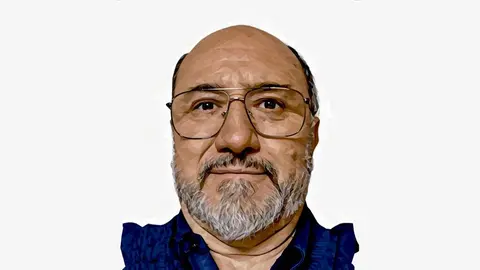En la imaginación popular, el Santo Grial y el Santo Cáliz son el mismo objeto. Pero no lo son. Uno nace del mito; el otro, de la memoria. El primero es el recipiente que, según la leyenda, recogió la sangre mezclada con agua que manó del costado de Cristo. El segundo, la copa que Jesús utilizó en la Última Cena para consagrar el vino como su sangre.
Mientras el Grial ha sido perseguido por caballeros de la Mesa Redonda en relatos medievales y por arqueólogos ficticios en películas de Hollywood, el Cáliz ha seguido un peregrinaje real: de Jerusalén a Roma, y de allí a Hispania, donde fue custodiado en tierras aragonesas como San Juan de la Peña, Jaca y Zaragoza, antes de llegar a Valencia. Allí, en la Catedral de Santa María, se conserva desde el siglo XV como una de las reliquias más veneradas del cristianismo.
La confusión entre ambos no es casual. Hollywood ha hecho del Grial un objeto de culto cinematográfico, envolviéndolo en aventuras, enigmas y persecuciones. Pero en esa niebla narrativa, el Santo Cáliz —objeto real, venerado y documentado— queda eclipsado por el brillo de la ficción.
Y aquí viene la ironía. Si el personaje de ficción Indiana Jones, en su búsqueda del Santo Grial, en lugar de viajar hasta la tumba de Petra en Jordania —que lo único que tiene de espectacular es su fachada tallada en la caliza montañosa, porque su interior es un cuarto oscuro y vacío— hubiera seguido el recorrido hispano, habría vivido una aventura más sabrosa y luminosa.
Tras cruzar los Pirineos por Somport, podría haber probado un ternasco al horno en tierras aragonesas, seguido el rastro del cáliz por monasterios y catedrales, y rematado su viaje con una excelente paella valenciana. Y lo más importante: habría encontrado su tesoro no en una tumba vacía, sino en una catedral viva, bañada por la luz del Mediterráneo, donde el Santo Cáliz sigue esperando, sin necesidad de acertijos ni mapas secretos.
Porque a veces, la historia verdadera está más cerca de casa que la leyenda importada.