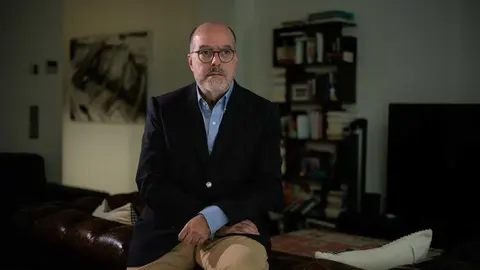En octubre de 2025, la editorial Sekotia presenta Los últimos españoles. El suicidio demográfico de una Nación, un ensayo breve y muy documentado en el que el ingeniero y analista demográfico Alejandro Macarrón Larumbe y el historiador Miguel Platón Carnicero sostienen que España vive un doble colapso demográfico: los españoles autóctonos tienen tan pocos hijos que su población se reduce año tras año, mientras una inmigración masiva y muy heterogénea, mal gestionada, está cambiando a gran velocidad la estructura del país.
Macarrón cuestiona el mantra de que «hacen falta inmigrantes para pagarnos las pensiones», con datos en la mano y por consideraciones lógicas y morales, alerta de los efectos del envejecimiento, la soledad y la desestructuración familiar, y se pregunta si una sociedad puede sobrevivir si no se reproduce y pretende resolver sus problemas «importando» población. A pesar de la dureza del diagnóstico, insiste en que «todavía estamos a tiempo» de reaccionar si España recupera tasas de natalidad dignas y ordena su política migratoria «en clave de interés nacional».
El título de su libro, Los últimos españoles. El suicidio demográfico de una Nación, suena contundente. ¿Qué realidad quieren describir?
Lo que queremos es dar un aldabonazo. En España se ha formado un doble problema demográfico del que hasta hace poco apenas se hablaba: por un lado, la bajísima natalidad de los españoles autóctonos; por otro, una inmigración masiva y muy mal gestionada.
En la práctica, cada año mueren unos 200.000 españoles autóctonos más de los que nacen, y ese saldo negativo va creciendo. Eso significa que los españoles de origen somos cada vez menos. A la vez, sobre esa población menguante se ha superpuesto, en apenas treinta años, una población inmigrante muy numerosa y heterogénea. Antes apenas había extranjeros; hoy hay muchos, de orígenes, culturas y niveles formativos muy distintos, con casos de integración muy buena y otros muy problemáticos.
El problema no es solo quién viene, sino cuántos y a qué ritmo. Están llegando tantos que se tensionan vivienda, sanidad, transportes públicos y un mercado laboral que desde 2008 no baja de varios millones de parados. Si a los parados oficiales sumamos quienes querrían trabajar pero no buscan empleo y dejan de contarse como tales, con datos de la EPA, yo calculo al menos cuatro millones de parados reales. En ese contexto, recibir entre 500.000 y 600.000 inmigrantes al año, muy concentrados en las grandes ciudades —la ciudad de Madrid, con un 7-8% de la población nacional, absorbe en torno a un 20 % de los inmigrantes—, no es neutro.
Por eso hablamos de “suicidio demográfico”: por un lado, desaparición progresiva de los españoles autóctonos porque nos reproducimos poco; por otro, sustitución relativa y absoluta por población extranjera, con un peso importante de población islámica que, a la luz de la experiencia histórica y de otros países, es la que más difícil integración presenta cuando alcanza una masa crítica.
En el libro incluyen un anexo con datos locales. ¿Qué radiografía ofrece de comunidades y municipios?
Queríamos que el lector viera que, dentro de la misma enfermedad general —envejecimiento, baja natalidad, exceso de inmigración—, el mapa es muy desigual. Por eso incorporamos un anexo con datos por comunidades autónomas, provincias y municipios: qué porcentaje de población es extranjera, cuántos nacimientos son de padres nacidos fuera, en qué sitios el envejecimiento es más acusado…
Hay municipios donde el cambio demográfico es ya radical. El caso de Salt (Gerona) es muy significativo: una ciudad pequeña o pueblo grande de unos 30.000 habitantes en la que, en 2023, más del 80% de los niños nacidos eran hijos de padres nacidos en el extranjero. De ellos, más de la mitad eran de origen africano. Es decir, allí los españoles del futuro serán, en su mayoría, de origen foráneo. Eso tiene consecuencias culturales, sociales y de convivencia muy profundas, y de hecho en zonas de ese tipo ya se han vivido disturbios.
No se trata de atacar a nadie, sino de constatar una realidad: en determinadas localidades, la mayoría de los nacimientos ya no son de padres españoles de origen. Si eso se prolonga en el tiempo, la estructura del país cambia por completo.
Hay quien dice que con los datos se puede justificar cualquier tesis. ¿Hasta qué punto lo que ustedes presentan es interpretable?
Es verdad que, si torturas lo suficiente algunos indicadores, puedes hacerles decir casi lo que quieras. Pero en este caso trabajamos con series largas y muy claras que son difícilmente “torturables”. El número de personas que viven solas se ha multiplicado por siete u ocho en medio siglo. La inmigración ha crecido de manera prácticamente constante. La presencia islámica en determinadas zonas se ha incrementado año tras año. Y, sobre todo, desde hace años mueren sistemáticamente muchos más españoles de los que nacen, y esa diferencia se agranda.
Eso nos lleva a conclusiones básicas que no dependen de ideología: España envejece y se transforma a gran velocidad. Luego podemos discutir por qué ocurre y qué se puede hacer, pero no que está ocurriendo.
Yo llevo 15 o 16 años trabajando muy en serio estos temas. Mi formación es de ingeniero y he sido consultor de empresas y de finanzas. Al mirar la demografía con esa mentalidad, vi algo que, en una empresa, sería un motivo para encender una gran luz roja: un riesgo estructural enorme ante el cual casi todo el mundo miraba hacia otro lado. En el libro hemos intentado aplicar a los datos demográficos el mismo rigor con el que se analizan riesgos y oportunidades en una compañía que se juega ganar o perder mucho dinero.
Una derivada evidente de la baja natalidad y el envejecimiento es el sistema de pensiones. ¿Cómo lo ve usted?
Las pensiones públicas funcionan mientras hay muchos trabajadores por cada jubilado. En los años treinta, en Estados Unidos, se manejaban cifras del orden de 50 activos por pensionista. Con esa relación, con un impuesto moderado podías pagar pensiones generosas y el sistema era estable.
Hoy, en España, estamos en torno a dos cotizantes por pensionista, y muchos de esos cotizantes son trabajadores con sueldos bajos y carreras de cotización cortas o discontinuas, a menudo inmigrantes. Cuando se repite que “hacen falta inmigrantes para pagar las pensiones”, conviene mirar el dato clave: tenemos casi diez millones de inmigrantes y, aun así, la Seguridad Social cerró el último ejercicio con un déficit cercano a los 60.000 millones de euros.
Por eso, en silencio, se han ido endureciendo las condiciones: de calcular la pensión con los dos últimos años de salario se pasó a hacerlo con los quince y ahora con los veinticinco. Es la única forma de contener un sistema que, con pocos nacimientos y muchos jubilados, no cuadra.
Y a todo esto se añade un problema de justicia interna del que casi no se habla: el sistema no distingue entre quien ha tenido cinco o seis hijos y quien no ha tenido ninguno, si han cotizado lo mismo. Sin embargo, el primero ha podido ahorrar menos y ha aportado a la sociedad algo decisivo: sus hijos son los futuros cotizantes que mantendrán el sistema. Si todo el mundo hubiese actuado como el que no tiene hijos, el sistema se habría hundido. No se trata de culpar a nadie, pero sí de decir que no es justo ni sensato que el esfuerzo de sacar adelante una familia numerosa, o dos hijos en vez de uno o ninguno, su mérito para España y su sistema de pensiones, no tenga apenas reflejo en la jubilación.
Más allá de la economía, ¿qué está pasando en la vida afectiva de la sociedad española?
Para mí, lo más grave no es solo el problema económico, que ya es muy serio, sino el empobrecimiento afectivo. La baja natalidad, la baja nupcialidad y la alta divorcialidad van de la mano y se refuerzan. Hace unas décadas, alrededor del 85 % de los españoles estaba casado a los 30 años; hoy no llega ni al 15 %. En paralelo, el número de personas que viven solas se ha disparado, la mitad de la gente ya no se casa, y aproximadamente la mitad de los matrimonios acaban en divorcio, mientras las parejas de hecho se rompen incluso más.
Eso se traduce en familias muy pequeñas, más niños sin hermanos ni primos, más hogares monoparentales y mucha soledad. Para un niño, el divorcio de sus padres es uno de los golpes más duros que puede sufrir. Los profesores lo ven continuamente: niños que iban bien en clase y, tras la ruptura de la pareja, se vienen abajo. El divorcio encarece la vida —donde antes bastaba una casa, ahora hacen falta dos— y empobrece sentimentalmente. Se calcula que entre 3,5 y 4 millones de menores se han visto afectados por el divorcio de sus progenitores en las últimas décadas en España. ¿Cuántos políticos, intelectuales y periodistas le han dado importancia a esta calamidad?
Llama la atención que una sociedad que no deja de hablar de “la infancia” y “los vulnerables” ignore en gran medida este drama masivo, que tiene una relación directa con la demografía: una sociedad que rompe masivamente sus familias y deja de tener hijos se va enfriando por dentro.
En ese contexto, ¿qué papel le atribuye a la familia tradicional y cómo valora ciertos cambios legales en nombre del feminismo?
La llamada familia tradicional —un matrimonio estable, varios hijos, abuelos presentes— ha sido durante siglos la estructura que ha permitido tener niños, criarlos, cuidar de los mayores y sostener el tejido social. No era perfecta, pero funcionaba en lo esencial. Por eso me parece monstruoso que haya quien plantee “abolirla”, como se llega a decir en redes.
Kant decía que uno debe actuar de modo que, si todos hicieran lo mismo, la sociedad funcionara. Si todo el mundo formara familias estables con hijos, demográfica y afectivamente la sociedad funcionaría razonablemente bien; de hecho así ha sido, con otras carencias, durante mucho tiempo. Si el ideal pasa a ser no tener hijos y encadenar relaciones frágiles, el resultado es una sociedad fría y, a la larga, inviable.
No critico a quien no tiene hijos por los motivos que sea; a cualquiera le puede pasar. Lo que cuestiono es que se presuma de no tenerlos, incluso presentándolo como una forma de “salvar el planeta”, como se lee de vez en cuando en los periódicos o se escucha en medios audiovisuales, cuando, si todo el mundo hiciera lo mismo, no habría siguiente generación. Es un dato, no un sermón.
En paralelo, algunos cambios legales impulsados en nombre del feminismo han acabado por invertir la jerarquía de protección. Lo lógico sería proteger primero al niño, que es el más débil, y después, cuando proceda, a la mujer frente al hombre. Sin embargo, en determinadas normas de familia y género, el hombre ha quedado en clara desventaja en caso de conflicto, especialmente en su relación con los hijos, y muchos padres se sienten, con razón, como ciudadanos de segunda. Al mismo tiempo, el niño no siempre es el primero en ser tenido en cuenta, especialmente en caso de divorcio. Todo ello, sumado a una cierta demonización de la familia tradicional, empeora el cuadro.
Volvamos a la inmigración. Más allá del control policial, usted señala al Estado del bienestar. ¿En qué sentido?
Porque el Estado del bienestar, tal como se ha configurado, se ha convertido en un imán migratorio y en un factor desincentivador del trabajo. Emigrar siempre fue un “deporte de riesgo”: te ibas porque estabas muy mal o veías una gran oportunidad, pero sin red. Hoy, si alguien consigue plantar un pie en España, tiene casi garantizado un nivel mínimo de vida mejor que en su país de origen, incluso en paro.
En 2013, en lo peor de la crisis, llegó a estar en paro el 60 % de los africanos residentes en España. En los tres años siguientes no se fue ni el 1 %. Muchísimos habían entrado de forma irregular y luego regularizaron su situación porque tenían trabajo. Nadie revisó esos permisos cuando se quedaron sin empleo. Es perfectamente comprensible desde el punto de vista de quien viene, pero el problema es de diseño político.
Además, el Estado del bienestar ha derivado, en parte, en una red de pagas crónicas que ya no son una ayuda puntual, sino una forma de vida. Cuando una prestación se vuelve indefinida y desvinculada del esfuerzo, deja de ser una red de seguridad y se convierte en un desincentivo poderoso a trabajar. Es caro para el Estado y malo para la persona. Es mejor emigrar para trabajar, como hacían los españoles que iban a Alemania, que instalarse en vivir de la ayuda pública.
En el libro dejamos claro que no criticamos a los inmigrantes: en su lugar, muchos haríamos lo mismo. Criticamos a nuestros gobernantes por crear y mantener un sistema de incentivos así, y a quienes les apoyan.
Ustedes sostienen que, con este modelo, la inmigración tampoco está resolviendo los problemas económicos de fondo.
Exacto. Circula la idea de que la inmigración es imprescindible para pagar las pensiones y sostener la economía. Pero ya hemos visto que, con casi diez millones de inmigrantes, la Seguridad Social tiene un déficit enorme y el paro sigue ahí.
Además, algunos documentos oficiales llegan a plantear escenarios en los que, de aquí a 2050, Europa recibiría cientos de millones de inmigrantes africanos y España absorbería unos 20 millones. La AIReF habla de 25 millones para sostener las pensiones. Si uno cruza esas proyecciones con la natalidad española, la conclusión aritmética es clara: si se siguiera ese camino, hacia 2044 los españoles de origen podrían convertirse en minoría en su propio país.
Y no toda inmigración es igual. La mayoría de los inmigrantes no delinquen, pero los datos de prisiones muestran que ciertos colectivos extranjeros están sobrerrepresentados en las cárceles respecto a su peso en la población, sobre todo algunos grupos africanos y latinoamericanos. A eso se suman fenómenos como el yihadismo o las bandas latinas. Cuando los españoles emigraron a Alemania, se llegó a investigar cuántos había en las cárceles para prestarles ayuda y la respuesta fue que no había ni uno. Ese contraste, documentado, debería hacernos reflexionar.
Pensar que vamos a compensar indefinidamente nuestra falta de hijos con inmigración de baja cualificación, en un mundo donde incluso países emisores como Marruecos empiezan a tener menos niños y a mejorar su economía, es una ilusión peligrosa.
Con este diagnóstico, es fácil caer en el derrotismo. ¿Hay margen de reacción?
Sí. Y es esencial decirlo. Winston Churchill recordaba que el derrotismo es más peligroso que todas las divisiones acorazadas del enemigo juntas. Si nos resignamos, nos derrotamos solos.
Hay quien afirma que la baja natalidad y la inmigración masiva tal y como se producen son irreversibles. No hay nada que lo pruebe. Llevamos miles de años teniendo hijos y formando familias; el periodo en el que hemos dejado de hacerlo en Occidente es muy breve. No hay ninguna ley natural que nos impida “reaprender” a tener niños y a organizar la vida social de modo compatible con la familia.
Lo que no es aceptable es la idea de que dejaremos de tener hijos y serán otros países, más pobres, los que hagan de “granero humano” y nos envíen gente para salvar nuestras pensiones. Eso es moralmente dudoso y, además, poco realista: esos países tienen sus propios problemas y no están para sostener a Europa estructuralmente.
España todavía puede reaccionar si se decide a recuperar una demografía sana, revalorizando la familia estable y reconociendo el esfuerzo de quienes tienen hijos, y a ordenar su inmigración con criterios de interés nacional, y no de buenismo o de cálculo electoral. En el libro no nos limitamos a describir el problema; trazamos también este camino de salida.
Si tuviera que resumir todo esto en una sola frase para los lectores de El Diario de Madrid…
Diría: «Sin hijos no hay futuro, y no podemos pretender sustituirlos por inmigración masiva mal gestionada. España aún puede reaccionar, pero si no despertamos ahora, mañana podría ser demasiado tarde».