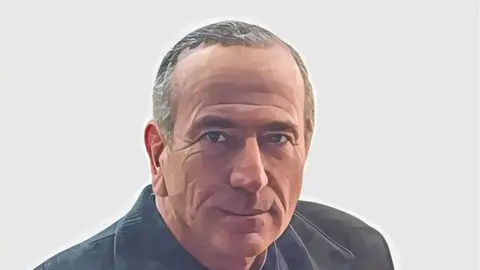En 1920, el ingeniero naval ruso Yevgueni Ivánovich Zamiatin escribió una maravillosa novela distópica titulada “Nosotros”, censurada en la Unión Soviética hasta la perestroika, y publicada por primera vez en inglés en 1924. En ella describe una sociedad regida por un poder único que impone la uniformidad: “No hay nombres, ni personas, ni distinciones de género en el Estado Único, solo números”.
Para los que no sepan muy bien qué es una distopía, estamos hablando de una sociedad ficticia e indeseable, lo contrario de una utopía. Grandes escritores como el citado Zamiatin o los más conocidos George Orwell, Ray Bradbury y Aldous Huxley han inventado futuros distópicos en los que la humanidad es observada permanentemente, privada de la lectura o etiquetada y drogada, obligada a sentirse falsamente feliz. Pero nada impide que imaginemos presentes distópicos, y el nuestro hoy se asemeja peligrosamente a una creación distópica.
España, un gobierno sin gobierno
España atraviesa un presente inédito, que parece irreal: con un gobierno sin respaldo social sólido y que ha perdido casi por completo su capacidad de gobernar, al menos si tomamos en consideración las últimas declaraciones de Junts, que este mismo lunes ha prometido dejar a Pedro Sánchez sin su apoyo parlamentario y sin margen institucional para impulsar su programa político.
El escenario recuerda aquellos sistemas que siguen funcionando por inercia, con un ejecutivo en tiempo de prórroga, hasta ahora sustentado en una compleja red de alianzas tejidas tras una investidura ajustada al milímetro, que ahora se enfrenta a la realidad de no poder aprobar ni presupuestos, ni leyes, ni siquiera convalidar decretos-leyes, la herramienta de urgencia que más se ha usado en esta legislatura distópica.
El tablero político congelado
Pero el gobierno de Sánchez ahí sigue, aparentemente sin intención de convocar elecciones y dispuesto a recurrir a una última trinchera: el desarrollo reglamentario. A un gobierno sin Parlamento solo le queda una vía, convertir el decreto y la orden ministerial en instrumentos para mantener una apariencia de gobierno activo, una estrategia que entraña riesgos evidentes: la tentación de legislar por la puerta de atrás, bordeando los límites de la legalidad o reinterpretando el alcance de las normas, que podría derivar en una cascada de recursos, confiados en que, cuando llegue la resolución, los efectos políticos ya habrán calado.
La moción de censura tampoco parece una alternativa real en la España de hoy, ya que los socios y exsocios del ejecutivo prefieren no facilitar la victoria de la oposición. El tablero político queda congelado.
En este presente distópico, a la oposición no le queda más remedio que gobernar: dar la vuelta a la tortilla, cambiar distopía por utopía y que España empiece a funcionar. Pero ¿cómo se gobierna desde la oposición? Pues muy sencillo en teoría, pero bastante complejo y difícil en la práctica: un partido en la oposición propone una ley que demandan los ciudadanos y, oh milagro, alguno de los exsocios o de los todavía socios del gobierno que se lo están pensando, la vota y sale adelante. El resultado sería paradójico: un Estado donde el gobierno no gobierna, y la oposición legisla. Una inversión del principio básico de la democracia parlamentaria que sitúa al ejecutivo como motor del impulso político.
Pienso en una Cámara de Diputados decidida a aprobar medidas externas al Consejo de Ministros, impulsadas desde la bancada de enfrente y dirigidas a resolver las aspiraciones reales de los jóvenes, de los mayores, de los emprendedores, de las mujeres y de los trabajadores que no quieren que los políticos se peleen por su voto, sino que trabajen por su felicidad. ¿Acaso es tan difícil que la mayoría social marque la agenda? Solo así podrían salir adelante normas de apoyo a los autónomos, iniciativas económicas o leyes que limiten el margen de maniobra reglamentaria del ejecutivo.
Cuando se olvida al ciudadano, la política se convierte en un juego peligroso. Charles de Gaulle afirmó, en uno de sus afamados discursos: “La agitación en el Estado tiene como consecuencia ineludible la deserción de los ciudadanos de las instituciones”. No dejemos que ese sea nuestro presente ni nuestro futuro, que no pueda afirmarse de nuestros representantes políticos aquello que dijo Talleyrand: “No han aprendido nada y no han olvidado nada”.