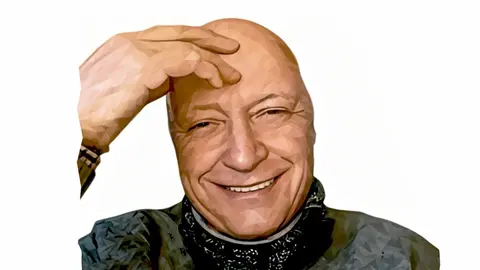En ‘El burgués gentilhombre’ de Moliére, su protagonista, el señor Jourdain concluye asombrado: «Pues a fe mía que hace más de cuarenta años que me expreso en prosa sin saberlo». De la misma forma la mayoría de ciudadanos está imbuida de la filosofía estoica sin saberlo, quizás porque ignora que el estoicismo cambió la lógica del razonamiento moral, transformándola de dialéctica en apodíctica. Séneca y sus antecesores pensaban que el principio de actuación debía ser la ‘ley natural’, a partir de la cual debían tomarse las decisiones concretas por un procedimiento rigurosamente deductivo. Pablo de Tarso así lo creía por lo que a través del cristianismo tuvo una influencia extraordinaria en el pensamiento occidental. En realidad las tres religiones del Libro lo adoptaron, lo que da medida de su importancia. Desde el estoicismo hasta el idealismo alemán y sus derivaciones, el marxismo y el positivismo han impregnado el pensamiento continental europeo durante veinte siglos. El fundamento de estos criterios estará unas veces en Dios, otras en la naturaleza, otras terceras en la Razón, pero son fuerzas que se le imponen al ser humano que no dejan lugar a la deliberación, pues esta queda en manos de la ‘aristocracia del espíritu’, sean dioses, políticos, sacerdotes, pensadores, o en general salvadores de la humanidad. Hay que fijarse en los políticos españoles actuales, que con tanta frecuencia hablan de ‘salvar vidas’.
Al igual que muchos científicos defienden que ‘el libre albedrío’ es una ficción creada por nuestra mente, deberíamos recordar que la democracia actual no deja de ser una ficción similar, una ‘democracia trucha” cuyos orígenes datan de la Revolución francesa. Entonces se discutió si el régimen representativo que se inauguraba, a diferencia del único que se conocía, el griego que era participativo, merecía el nombre de democracia. Se impuso el realismo y se aceptó. Con el paso del tiempo el sistema representativo ha ido degenerando hasta el actual, que es uno meramente ‘agregacionista’ en el cual lo único importante son los votos con que se cuenta; una vez conseguida la mayoría puede disponerse del poder político a discreción y con toda legitimidad. En nuestro Parlamento no se delibera, solo se asiste a una grosera discusión entre energúmenos de diferentes bandos. Cada uno defiende sus valores como si no hubiera una argumentación racional posible que llevara a acuerdos con la minoría parlamentaria.
En los años 70 del siglo pasado surgió un movimiento ‘neoaristotélico’ que pretendía recuperar la democracia deliberativa, autores como Jurgen Habermas y John Rawls tuvieron un gran predicamento en los círculos de filosofía política que no ha permeado en la política real. Frente a las viejas teorías basadas en la imposición de valores y las teorías liberales a ultranza, el sistema deliberativo debería ser posible en la era de la globalización.