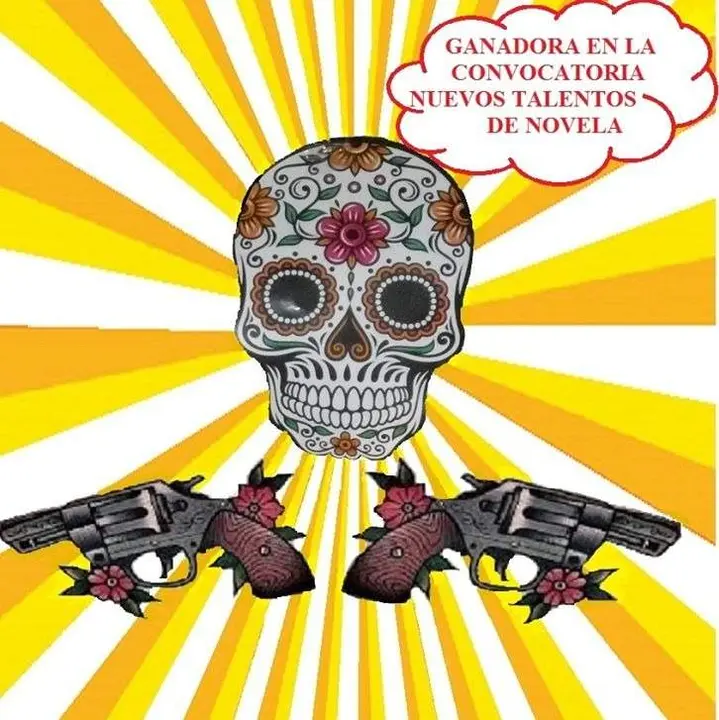En cuanto a la joven que creía haber asesinado, preocupado por si terminaba metido en algún lío que acabase salpicándolo, lo había vigilado de lejos siguiendo toda aquella enrevesada e incomprensible mascarada, verificando cómo tras su huida, la antigua criada rescataba en compañía de otra india a la maquiladora acogiéndola en Santa Eulalia, luego de comprobar que el sol, el estrés o quien sabe si la ketamina, habían mellado su memoria hasta el punto de no recordar ni su nombre.
Contento de encontrar a Lupe con vida, Chavo la dejó tranquila en Samalayuca después de que ella lo renegara de paso que a todos los Montero, exigiéndole el más absoluto secreto acerca de su paradero.
Con la mente extraviada, Poncho se debatía entre el pánico a morir y el esfuerzo por asimilar el reciente testimonio, incapaz de asumir tal grado de incompetencia por su parte, mientras en su delirio alcanzaba el arrebato místico.
—Necesito que me hagas un favor, Chavito —le suplicó en un hilo de voz—. No permitas que abandone este mundo sin que mi obra perdure.
—¡Lo que quieras! —ofreció apiadándose del criollo en su lecho de muerte—.¡Pídeme lo que quieras y lo haré!
Moribundo, el herido rogó al nuevo heredero que, al igual que el Zorro legaba su cometido, aceptase él ser su sucesor en la cátedra del sumo sacerdocio de la Santa Muerte.
—¡Sólo te pido una, sólo una! —imploró Poncho agonizante—. Prométeme que regarás la tierra de Juárez con la sangre de sus hijas una vez al mes, para la salvación de mi alma ante la Santísima.
Chavo, con el dolor inscrito en el rostro, acaso por la tristeza que le inspiraban los estertores de su hermano o apenado por su errónea interpretación de los postulados de la Señora asintió y, mientras le acariciaba la sien para reconfortarlo, Poncho se desvaneció.